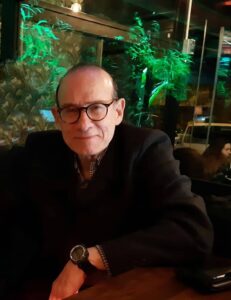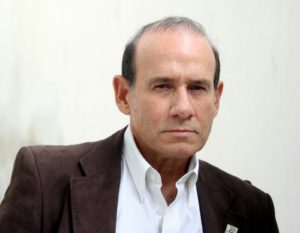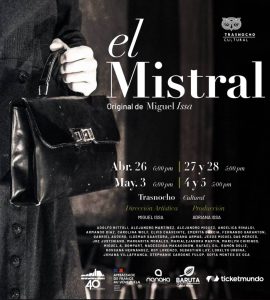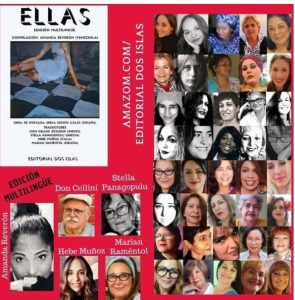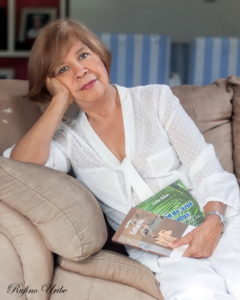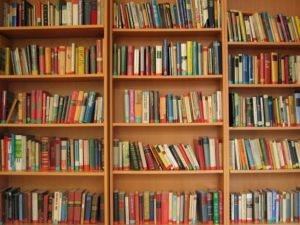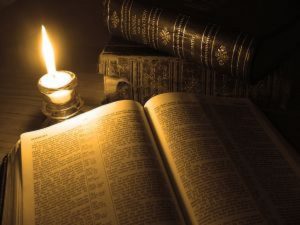El ángulo didáctico
Por Jerónimo Alayón 31 de mayo de 2024
Lunes 15 de enero de 1990 y martes 8 de marzo de 1994. Son dos fechas emblemáticas en mi vida. En una dicté mi primera clase de Castellano y Literatura en cuarto año de secundaria. En la otra dicté mi primera clase de Lengua y Comunicación a alumnos del primer semestre de la Facultad de Ingeniería, en la Universidad Central de Venezuela. Ambas fechas significan el inicio de una vocación que tuvo su origen en una abuela pedagoga. Así pues, crecí en una familia en la que era habitual hablar del «factor educación». Una de las cuestiones que más temprano cautivaron mi atención —y que con el paso de los años denominé ángulo didáctico— es la de la perspectiva docente.
No es fácil acercarse en términos pedagógicos a los jóvenes. Tienen sus propios códigos, intereses y maneras de entender las cosas. Pero si uno es capaz de alinearse con estos requerimientos, el resultado del aprendizaje puede ser más que satisfactorio. En alguna ocasión intenté hacer entender a jóvenes de secundaria el viaje experiencial del héroe, a propósito de Aquiles en la Ilíada. Ellos, sin embargo, estaban conmovidos por el valor de la amistad entre Aquiles y Patroclo. En su momento, me parecía solo vislumbrar dos salidas: imponer mi visión o abrirme a la de ellos. Elegí la segunda —si bien hoy entiendo que cabían otras posibilidades—.
Lo que siguió lo recordaré siempre. Aquellos alumnos no solo analizaron el valor de la amistad en Patroclo, sino que elaboraron un cuadro comparativo de la noción de amistad entre la Grecia antigua y la modernidad, además de proponerse actualizar algunos valores griegos atinentes a la amistad. Jamás habría logrado algo semejante si me hubiera enfrascado en mostrarles al héroe cuya soberbia le había costado la vida a su mejor amigo. A partir de entonces, siempre estoy atento a la perspectiva de mis estudiantes.
Todo objeto de aprendizaje tiene un ángulo didáctico, y la habilidad del docente consiste en manipular dicho objeto hasta dar con el ángulo idóneo. De nada sirve enseñar lo que es del interés exclusivo del educador. El alumno solo recibirá y guardará lo que le cautive porque él también intentará dar con el ángulo acertado. Así que para mover este objeto de aprendizaje hay que vaciarse de sí, desprenderse de las seguridades y estar abierto al otro.
Es posible enseñar sin aburrir y aprender sin fastidiarse. Solo es asunto de girar el objeto de aprendizaje hasta dar con el ángulo didáctico. Lamentablemente, a veces solo enseñamos por enseñar, por cumplir un programa. ¿Para qué enseñamos? ¿Cuál es nuestro objetivo y cuál el del alumno? ¿Enseñar? ¿Aprender? Enseñar por enseñar apenas basta para matar la curiosidad intelectual, pero será insuficiente si el alumno quiere realizar un aprendizaje existencial, si el objeto de estudio cuestiona sus certezas.
Ahora bien, todo conocimiento tiene múltiples ángulos didácticos, y uno de ellos aguarda a ser descubierto por los alumnos. Por tanto, cada clase debe ser única: difícilmente hallaremos dos alumnos o dos cohortes con idénticos intereses. En tal sentido, una práctica que a menudo ayuda es desechar todo y comenzar de nuevo en cada período lectivo… No sucumbir a la tentación de sobar estrategias pedagógicas borroneadas sobre hojas amarillentas.
Por otra parte, el ángulo didáctico no es estático. La perspectiva que permitió durante un período lectivo desarrollar determinada aproximación didáctica podría ser inútil en presencia de otro grupo de estudiantes.
La vida se parece a un gran salón de clases. Entran y salen alumnos mientras otros permanecen en él. Lo que aprendamos allí dependerá ciertamente de otros, pero intrínsecamente de nosotros. En ocasiones elegimos a los maestros y a veces a los compañeros. No escaparemos, sin embargo, de alguna dura lección, que lo será menos si le buscamos el ángulo didáctico. No siempre lo hallaremos enseguida. Yo tardé catorce años en comprender y asimilar el sentido de la muerte de mi padre, y este aprendizaje me ha hecho mejor progenitor de lo que habría sido sin él.
Un día abandonaremos el aula para siempre. De nosotros quedarán anécdotas, cuentos –desapacibles unos y amables otros–, leyendas y hasta mitos… pura palabra, solo verbo quedará y un puñado de recuerdos que otros administrarán a su modo. Con suerte habrá alguna fotografía que alguien guarde como un talismán. Entonces algo de nosotros tendrá algún perfume de nuestra existencia que acompañará a alguien hasta hacerle intuir que, al final, todos somos renglones de un mismo libro imposible de abarcar