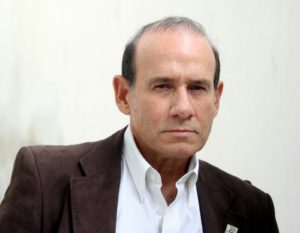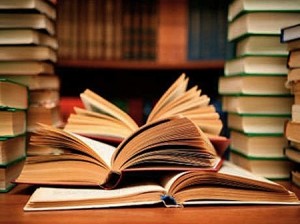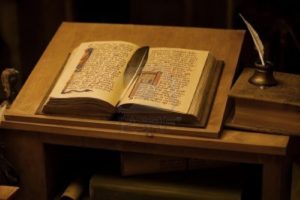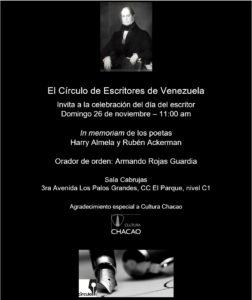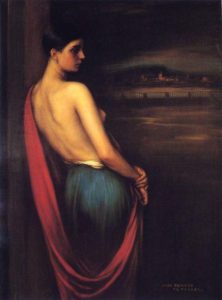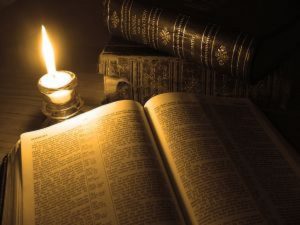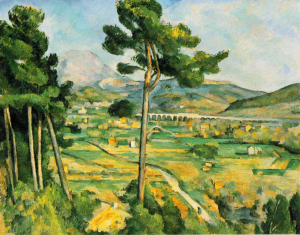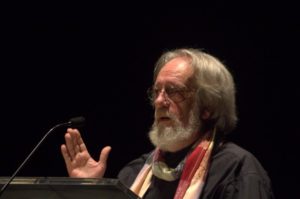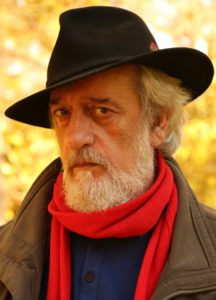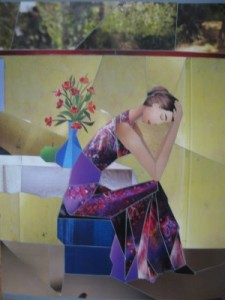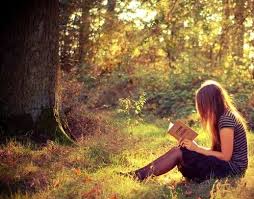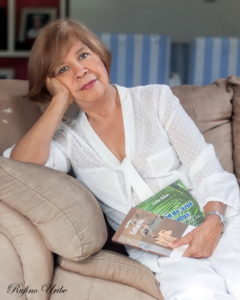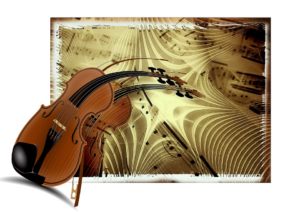Heberto Gamero Contín
Del libro «Cuentos de parejas y otros relatos»
Mi mujer es una obsesionada por la limpieza, incluso cuando estamos de viaje
se desvive por tener todo en orden y pasar la punta de sus dedos sobre el
televisor o la mesa de noche o sobre cualquier superficie plana o curva para
luego mirárselos, fruncir el ceño, poner cara de asco y decir esto está sucio.
No hablemos de cuando me dispongo a escribir unas cuantas líneas.
Seguíamos en Madrid ?a veces no la incluyo en los cuentos porque es el
único sitio donde me siento realmente libre y aprovecho para hacer de las
mías, para mentir y hacerle muecas mientras me río a carcajadas de sus dedos
sucios y del pelo que encontró en el lavamanos que, aunque no son míos
porque soy medio calvo, me endilga los más cortitos, y porque tiene la
costumbre de culparme de cuanta basura encuentra en su camino?. Lo cierto
es que seguíamos en Madrid (dejamos el hotel donde previamente habíamos
llegado porque las alfombras del pasillo estaban manchadas) y alquilamos un
apartamento mínimo con una terraza también mínima separada de la salita por
una robusta puerta de cristal anti ruidos. Era pequeño pero hermoso, un ático
con una vista excepcional a los jardines de Sabatini. Estar en el último piso me
daba cierta sensación de paz y tranquilidad que no había vivido en otros de
mis viajes a España. Sin vecinos en el piso de arriba y unos simpáticos viejitos
al lado (que parecían como fantasmas porque no se les escuchaban ni los
pasos ni los estornudos ni cuando salían al pasillo a tomar el ascensor; el
portero nos dijo que eran sordos). Así que esperaba tener una grata estadía y
por fin terminar ese libro que ya me tenía de cabeza y que en algún momento
pensé ponerlo en el suelo para que mi mujer, máquina devoradora de todo lo
que no esté estrictamente en su lugar, lo tirara a la basura sin siquiera ver si se
trataba de uno de mis escritos, un trabajo que para ella produce abundante
basura: papeles rotos, correcciones desechas, grapas como agujas, clips
desprendidos y todo ese horror que puede producir un escritor que no se
decide por tal o cual argumento y escribe, copia, lee, corrige y bota; y venga a
escribir, a leer, a copiar y a botar de nuevo, veinte, treinta veces hasta que el
maldito relato tome forma y alguien lo pueda leer. Y en ese intemporal
espacio de tiempo la escoba golpea las puertas, las patas de los muebles, las
paredes y cuanta cosa genere un sonido, cualquier sonido, que me pueda
molestar porque ella no resiste que me encierre cinco horas en la mañana y
cinco horas en la tarde-noche (ojala y fueran más) a trabajar en mi estudio, no
porque esté escribiendo específicamente, me niego a creer, sino porque sabe
que estoy generando basura y que cuando termine no la recogeré y ella tendrá
que hacerlo porque no puede dormir si sabe que mi estudio está lleno de
papeles, clips, grapas y demás monstruos que para ella se desplazan como
figuras tenebrosas por la casa, sobre todo en la noche cuando duerme y
vívidamente siente su presencia: las ve, oye sus pasos y tiene que levantarse a
limpiar los restos de mi trabajo. Y yo no lo hago no porque no quiera (me he
ofrecido cientos de veces a limpiar mi estudio y a dejarlo como si nada, pero
no me lo permite, ¿por qué?, porque tú no sabes limpiar, ensucias más de lo
que limpias, deja que yo lo hago) sino por eso, porque no me deja, y mejor
que no insista porque si lo hago corro el riesgo de quedarme sin cena o sin
postre o sin el té antes de acostarme: un precio muy alto por algo que bien
podía permitir que ella haga si tanto le obsesiona el tema. No me importaba
que ella ordenara y limpiara mi escritorio. Ya me había acostumbrado a perder
media hora todas las mañanas buscando la pluma, las hojas blancas, la
engrapadora y demás herramientas. Lo que se me hacía inaguantable era la
escoba contra las patas de los muebles, pero no más que el ruido de la
aspiradora que parecía tener un amplificador en el motor y todo respondía a
que la enchufaba justo al lado de mi puerta y desde ahí limpiaba todo el
departamento con un cable superlargo que compró con desespero una vez que
lo vio exhibido en una de esas ferreterías que venden de todo y que yo vi
(porque andaba con ella; en contra de mi voluntad pero andaba con ella) y
pensé que lo usaría para conectarse desde la cocina o un sitio lejano de mi
oficina para no molestarme (qué ingenuo), pero no: me salvó la puerta, si no
hubiese sido por la puerta de mi estudio estoy seguro de que la habría
enchufado dentro, lo juro, porque pareciera que odia que escriba, o que no esté
pendiente de ella todo el día o, ¡eso es!: está consciente de que estoy
generando basura y eso la mata, le corta la respiración, le obnubila el cerebro.
Sí, ahora estamos en este bello apartamento de Madrid con vista a los
jardines de Sabatini. Silencioso, pequeñito y con una terracita de lo más cuchi
donde apenas caben dos personas y una doble puerta corredera nos separa de
cualquier ruido que pueda llegar de la calle (aunque es difícil que el ruido de
la calle llegue hasta aquí por la sencilla razón de que estamos en un sexto piso
y no es una calle como tal, sino una peatonal por donde solo transita gente
riendo, caminando, mirando escaparates o buscando algún bar donde tomar
una copa de vino, ignorantes del pobre hombre que unos metros más arriba
pretende escribir un par de líneas sin ser atormentado por el tac-toc-toc-tac de
las escobas o de la barra de la aspiradora dándose de golpetazos con cuanta
cosa encuentra.
Está sucia, fue lo que dijo cuando salió a la pequeña terraza a recoger dos
(juro que solo eran dos) hojas secas que estoy seguro habían caído hacía un
momento porque unos minutos antes yo me había acercado a contemplar los
jardines de Sabatini y había visto la terracita totalmente limpia (también lo
juro). Allí se quedó un rato pasando el trapo por la baranda del balcón. Respiré
profundo, me acomodé en una esquina del saloncito y comencé a ordenar mi
trabajo. De pronto escucho que mi mujer golpea con insistencia el cristal
desde fuera de la doble puerta de la terraza. Quedé inmóvil. Mi maleta todavía
estaba sobre la cama sin abrir.
Heberto Gamero. Destacado narrador venezolano con una amplia obra publicada. Fundador de FAEC, Fundación Aprende a Escribir un Cuento. Miembro del Consejo Consultivo del Círculo de Escritores de Venezuela