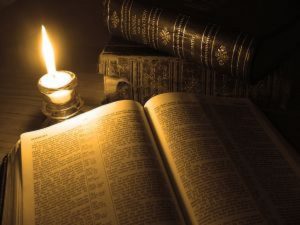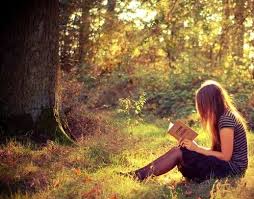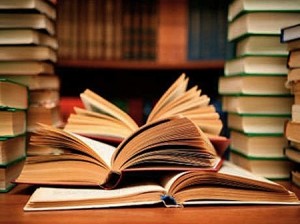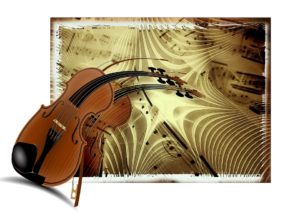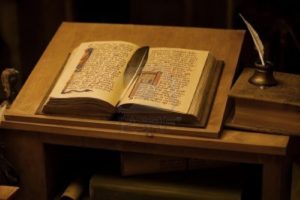«Poeta por vocación y no por destinación»
Por Enrique Viloria Vera
Carmen Cristina Wolf es poeta por vocación y no por destinación, como solíamos decir los que abogados fuimos. Su más reciente Antología Mínima, editada en 2008 por la Universidad Nacional Abierta de Caracas, es genuina expresión de una emoción polisémica que se traduce en versos plurales como su vida misma.
Destaco su largo y enjundioso poema a las manos. En efecto, la poeta – o poetisa como algunos prefieren– elabora un fiel retrato de la bienvenida cotidianidad cantándole a las manos que sin fatiga han servido para cuidar, saludar, arrullar, tejer, doblar, planchar, confortar, fregar y cocinar el pan cotidiano que convoca a la mesa a su acariciada y siempre presente familia. Así la poeta comunica:
Las manos reconocen la madera del roble
arenas muy antiguas, el azul de los juncos
desaplican las cartas, se abanican
Alisan asperezas, doblan colchas
trenzan lazos, escriben
se vuelven rojas, pálidas
se estremecen antes y después de la cocina
del jabón, del carbón
Y sostienen la copa de vino y sinsabores
No ignora Carmen Cristina la ausencia, la soledad y versos emocionados también dedica al que está lejos, al que se fue para no volver, al que está por venir y al que esperanzada le dedica un poema antológico y por antolojiar como diría el poeta peruano – español Pérez Alencart que tanto hace por nuestra poesía en la dorada ciudad de nombre Salamanca. Así la poeta escribe:
Te esperaba en el umbral del mundo
tejiendo alfombras de praderas para que no tuvieras frío
Como una mínima corola, en el ala de un pájaro
busco la huella que marcaron tus pies
Escucho tus palabras humedecidas de mar y de tiempo
El sol dibuja medallas en nuestras sábanas
mientras el alba extiende sus jaguares
todavía entre las sombras
Todo ello sin comentar su ya varias veces antologado poema de Escribe un poema para mí que expresa a cabalidad el anhelo de amar y ser amada que la poeta transmite en sus femeninos versos.
Vuelve a la infancia la poeta en las travesuras de los niños, en la continuidad de su vida y de sus experiencias. Conmovida y permisiva la abuela poeta le pide a su descendencia:
Cuéntame de la casa y su memoria
las luces de la noche
acompañando el aroma de la cena
Tras un balón
la calle con los niños en tropel
deslizan sus patines
pretendiendo volar hacia otros mundos
Ven, cuéntame tus historias
La vida es riesgo, certifica la poeta y confirma sin resignaciones en realistas versos que:
El mundo hierve de caminos
rúas galerías
atajos y veredas
sin levantarse un palmo de su cárcel
¿Sería mejor permanecer en un punto
cálido, cerca de casa
o recorrer los surcos
curtidos por el polvo sideral?
Ejerzo mi oficio de perseguir palabras
sin volver la espalda al dolor
tampoco al éxtasis
A veces, ¡es tan corta la calle!
Y en ocasiones se abre al horizonte
Sirvan estas palabras para presentar el libro de esta poeta que ha venido ganando voz propia y merecidos espacios en esa siempre dificultosa tarea de nombrar lo innombrable.