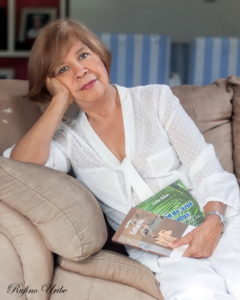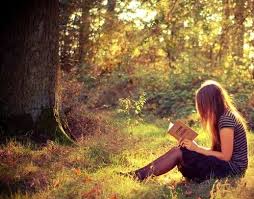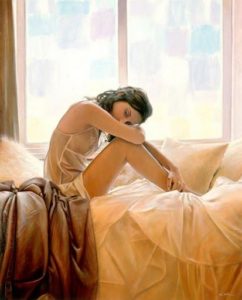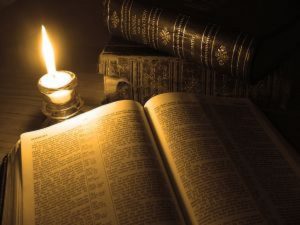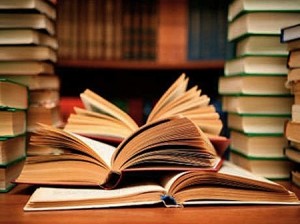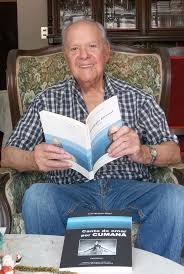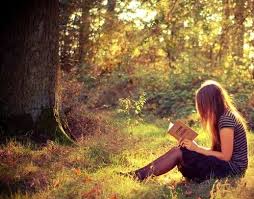
CUARENTENA DE VIDA
María Luisa Lázzaro
Leo sobre el desenvolvimiento espiritual y me quedo atrapada entre las capas por desenvolver (para llegar al centro de todos los centros y comenzar a ser). Algo así como si la vida fuera un dulce pegajoso que para comerla hay que quitar con cuidado el papel celofán (transparente, pero traicionero por pegajoso); que no quede adherido al dulce de vivir.Comer lenta (no apresurada-mente) saboreando la vida y sus circunstancias.
Desenvolver los pensamientos, los sentimientos y el hacer.
Me quedo con el hacer. Hacer es salvación me digo cuando el bululú en la cabeza se pone complicado, pensando, sintiendo. En el hacer está el sosiego, la creatividad, los resultados, el verdadero paraíso terrenal, la paz. Sentir no ayuda y pensar enreda.
Resulta y desconcuerda que me entrego a accionar de manera automática, aunque con la precisión de quien cuida asuntos de valor para un futuro no lejano, donde hay que acudir a los ahorros para la salud alimenticia de los vasos comunicantes, que permiten la oxigenación de pensar y sentir… aunque a largo plazo.
Así que, después de vivenciar el día a día, común en cuarentena, en soledad impersonal (no por personas sino por respiros de andar por el mundo como nos vistieron después de venir desnuditos; andar, desandar, hacer, deshacer, rehacer), no compartir saludos, palabras, historias, comidas, lecturas. Después de tantas carencias como lluvia torrencial sin paraguas, sin techo, sin guarniciones dulces que nos distraigan los amargos, hasta dormir como muchachita llena de barro, pero feliz.
Conclusión: es más peligroso pensar y sentir que los haceres de la casa: barrer, limpiar y poner la mesa con un santo en algún lugar.
Sin ningún botón de encendido, desde el amanecer se disparan todas las acciones, levantarse, cepillarse, bañarse, ordenar, cocinar, comer, limpiar, quitar polvo, botar, recoger, cambiar de lugar; en especial perseguir el polvo, los pegostes casi invisibles en la cocina, la grasa salpicada, brillar las ollas, despercudir los trapos, sacar monte en el jardín. Es maravilloso para la salud mental ir todos los días a perseguir hormigas, bachacos, tréboles, monte, bledos en excesos; perseguir todas las semillas de monte ocultas en el infinito de la tierra adentro, bien adentro, cernirlas en un colador de cocina grande y botar solo las semillas para ahorrar tierra. ¡Por qué a dónde, cómo, de qué manera comprar tierra negra o abono, sin gasolina, sin salvoconducto médico o militar, o de rango monetario oculto! Sin contar la persecución de mosquitos, moscas y arañas.
Hay algo que nos detiene por instantes, una especie de respeto de eso que llaman alma, esa parte escondida entre el cerebro y la frente. Digo nos, porque algunas veces ladoble cuántico habla y se queja. Me distrae moviendo cosas por dentro del esófago pasando por el estómago y llegando hasta las piernas y las afloja en un tembleque sin música. Es cuando me habla y me dice que hasta cuándo seguiré negreándola, que no le hablo, no la consulto. Quiere que pare un poco las manos y escuche sus cuentos, siempre tiene cuentos nuevos. Me insiste que nos vayamos al salón de la computadora, que nos sentemos un rato, eso sí me insiste que me bañe con agua fresca, que me perfume y me siente con ella a escuchar sus historias.La mayoría de las veces se pone fastidiosa, no quiere que dedique tantas horas a perseguir sucio, polvo y grasa. Me echa cuentos, me canta, me deletrea poemas y hasta me va contando historia largas y enrevesadas, que me lleva tiempo discernir qué quiere expresar porque es exageradamente densa. Si me cuesta a mi algunas veces entenderla, qué será al común de los mortales que les gusta las ideas claras y la sopa espesa.
Algunas veces me sorprende, adelanta eventos que no le creo hasta que escucho su risa cuando los compruebo. ¡Viste, viste, incrédula!, me persigue por toda la casa. Suena el teléfono y me dice es fulana o fulano. Tocan la puerta y dice ni vayas es un pedidor de oficio. Alguien me piensa y me dice te va a llamar… y llama. Te va a llegar un dinero, organízalo… y llega y se va.
Hace poco vi a una señora joven, muy pobre, parecía enferma. Y me dijo:¡Abrázala! Estás loca, estamos en cuarentena. ¡Dale, abrázala! Casi me obligó. La señora se puso a llorar –y yo también– y me dijo: Tiene mucha energía señora, gracias. Necesito esta medicina; mostrándome un récipe. La tienes, búscala, dijo la voz. Efectivamente entre la caja olvidada en el tiempo resaltaba ese medicamento.
Vuelvo al propósito de enmienda, la acción, las manos, la mirada atenta al hacer y hacerlo bien.
Me acuesto temprano, como siempre, antes de que la ausencia de luz me angustie más que la falta de agua, porque puedo recogerla y amontonarla. La electricidad no puedo guardarla en un pote para ir sacándola de a poco en el uso comedido de ella. Cuento hasta 1 desde 10 respirando lento para no pensar mientras agarro el sueño; tomo aire, retengo hasta cuatro, expulso el aire lento; vuelvo a tomar aire lento, retengo y exhalo. Y Ella ahí, riéndose, intentando distraerme con algún asunto del día siguiente que quiere vivir, dice ella. Que las palabras también quieren ser desempolvadas, limpiadas, alimentadas.
Me levanto muy temprano, y agradezco a esa loca de la casa acompañándome, agradezco la cama, la casa, la cocina, la nevera.
Ya vas a empezar con la cocina, protesta. Mañana toca limpiar el lavadero, los closets, la biblioteca. Sacar, regalar, desocupar. Vacío, muevo, lavo, seco, acomodo, cambio, boto (menos, es más), trapeo, lavo, barro, paso la mopa tres veces.
Y ella ahí riéndose algunas veces, o mira el reloj y dice: ¡Basta por hoy, vamos a refrescar el cerebelo y bailar los latidos en algún parque, aunque sea desde el imaginario!Que se emocione ese algo de adentro con alguna música de esperanza y abrazos y fe. Con los ojos entrecerrados y esa parte silenciosa entre ceja y ceja que necesita escuchar, hablar, abrazar.
Aunque hay un silencio de casa deshabitada, de vez en cuando ladra uno que otro perro tan quedo como si el oxígeno también estuviera en cuarentena.
No obstante, la esperanza está en cada ladrido de perro vivo, y de una familia que lo resguarda como la fe en el porvenir.
www.marial-lazzaro.com.ve
Caracas (1950). Profesora Letras, ULA. Premio Nacional Canción inédita (Atrincherada) XIII Festival Nacional Voz Universitaria (Valencia, 2000). Poemas de agua (1978), Fuego de tierra (1981), Árbol fuerte que silba y arrasa (1988), Nanas a mi hombre para que no se duerma (2004), Escarcha o centella, bebe conmigo (2004). Del agua al fuego (2012). Miniguerra tarea de los cuerpos (2013). Novelas (Habitantes de tiempo subterráneo (Pomaire, 1990) y Tantos Juanes o la venganza de la Sota (Planeta, 1993). Crítica literaria: (Viaje inverso: sacralización de la sal (1985), La inquietud de la memoria en el caos familiar (1995), Dos lecturas, una novela Mis parientes, de Hernando Track (2016). Narrativa: ¿Cómo contarlo? (2006) y Junta de hijas y otras peri-especias (2008). Infanto-juvenil: Mamá cuéntame un cuento que no tenga lobo (1984), El niño, el pichón y el ciruelo (1990); Parece cuento de Navidad, Darlinda (1994), Para qué sirven los versos (1995), Una mazorca soñadora (1995), Un pajarito, una pajarita y la casualidad (1995), La almohada muñeca (1996), Cuentos para el sofá (2011).
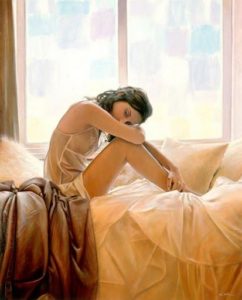
Síguenos en Instagram a través de @circuloescritoresvenezuela
Editora @carmencristinawolf Instagram