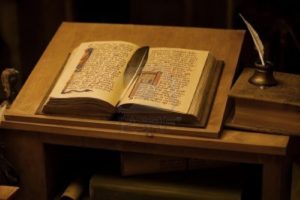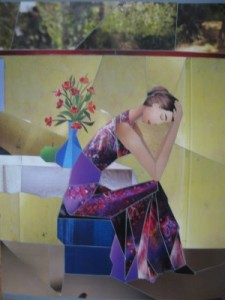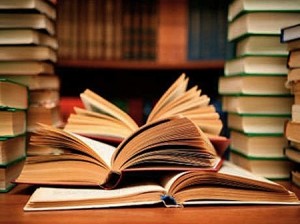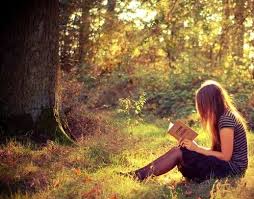Sobre el Café de Sócrates de Santiago de León de Caracas fundado por Carmen María Salge el 3 de febrero de 2001.
Con una taza de café
Por Alvaro Pérez Capiello
La vida moderna, llena de preocupaciones, de artilugios tecnológicos que, hasta hace poco tiempo, representaban simples hitos del pensamiento fantástico, nos hace caminar acelerados en urbes de concreto y cristal templado. ¿Estamos más dichosos acaso? La felicidad es un don, un estado de gracia espiritual que lleva implícita esa capacidad de hallarnos satisfechos con quienes somos. Hoy, las facturas impagadas y amontonadas sobre el escritorio, las largas filas de personas congregadas a las puertas de los bancos y los comercios al menudeo, el inclemente sonido de las cornetas apurando el tráfico citadino, acaba por convertirnos en verdaderos autómatas, dignos representantes de una modernidad avasallante que, en muchos casos, restringe nuestra capacidad de asombrarnos, de comunicarnos y de reflexionar sobre las máximas que han acompañado a los hombres desde épocas remotas. Preguntas del tipo: ¿quién soy?, ¿por qué estoy aquí?, ¿a dónde voy? Languidecen de cara a los acentos de la cotidianidad, al incremento experimentado en los precios de los comestibles o las fluctuaciones en las cotizaciones de las divisas en el mercado internacional.
La tertulia es un verdadero bálsamo en nuestro maltrecho siglo XXI. Es precisamente tal capacidad de debatir ideas lo que, a grandes rasgos, ha permitido al hombre evolucionar y adaptarse a los desafíos que le plantea su misma existencia en el planeta. No en balde, somos la conjunción de la mente y el cuerpo. Solo el conocimiento nos hace verdaderamente libres. Hace más de una década, la poeta Carmen Cristina Wolf, se reunió conmigo en su residencia. En aquella oportunidad, conversamos sobre literatura junto a la compañía de una botella de vino tinto. Escudriñamos los pasadizos secretos de la mansión humana desarrollados por el genio de Baltimore, Edgar Allan Poe, leímos textos de Cadenas, de Eugenio Montejo y Benito Raúl Losada mientras revisábamos la programación anual de la institución cultural de la que ambos éramos directores: el Círculo de Escritores de Venezuela.
En un punto de la conversación, la autora de Canto al Hombre, me manifestó que si no tenía reparos de que se incorporara a la reunión una amiga suya, ante lo cual le dije que sería un placer contar con otra buena contertulia. Pocos minutos después, sonó el timbre y subió por las pétreas escaleras de entrada a la propiedad Carmen María Ravelo de Salge. Mi sorpresa sería mayúscula, pues conocía a Carmen María de vieja data, precisamente de aquellos años maravillosos cuando todavía ensayaba los primeros acordes de la educación formal en las aulas del Colegio San Ignacio de Loyola. En efecto, su hija Corina y yo, nos formamos juntos siguiendo las sabias directrices de los padres jesuitas a las faldas del Ávila en La Castellana. Dicen que nada ocurre producto de la casualidad o del azar, sino que la existencia es un compendio de afortunadas “causalidades”. Lo cierto es que, tras una ausencia no buscada, sino impuesta por la dinámica de la cotidianidad, nos reencontramos en la casa de una poeta, comprendiendo, como en el texto de Eugene Ionesco La Cantante Calva, que siempre habíamos tenido “algo que ver”.
La filosofía es “la madre de todas las ciencias”, y pronto Sócrates, Aristóteles y Platón salieron al ruedo, justo a la hora del café. En un destello de inspiración, similar al que tuviera el gran Kekulé, descubridor de la estructura del benceno, cuando advirtió los movimientos de una serpiente enroscándose en el patio de su casa, fue la propia Carmen María Salge, quien lejos de proponer una estructura hexagonal con tres enlaces covalentes para los seis átomos de carbono e hidrógeno del ciclohexatrieno, dio a luz la idea de crear en esta ciudad de Santiago de León de Caracas un Café donde los artistas plásticos, los escritores, los filósofos, los sicólogos, los empresarios, internacionalistas, diseñadores de modas, traductores, sociólogos y cualesquiera otros representantes de esta nación multicultural rescatasen los valores intelectuales como garantías del auténtico desarrollo social. No había otra figura mejor que Sócrates, aquel ateniense que se eleva como uno de los más excelsos exponentes de la filosofía occidental para bautizar tal iniciativa. La ironía socrática, expresada en la frase: “Solo sé que no sé nada”, volvió a transitar los pendones de esta singular tertulia itinerante que recuerda a las reuniones del Café de Flore, en el número 172 del Boulevard Saint-Germain en el VI Distrito de París. Ese sería el escenario para las reuniones de Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Louis Aragon y André Breton durante la Primera Guerra Mundial, también lugar de encuentro de poetas, pintores y escultores, de la talla de Picasso, André Derain, Ossip Zadkine y los hermanos Giacometti.
La partida de nacimiento del Café de Sócrates tuvo lugar en Oripoto, en la residencia de su fundadora Carmen María Ravelo de Salge. Ocurrió una tarde clara, sin nubes en el cielo, recorrida por los coqueteos de la brisa y los rayos de ese sol del Trópico del que dieran cuenta los maestros de la Escuela de Caracas y el Círculo de Bellas Artes. La cita fue, pasadas las cuatro, en un petite comité formado por Luis Beltrán Mago, Carmen Cristina Wolf, la propia Carmen María Salge y quien escribe estas líneas. Casi a las cinco, a la hora de cortar la cinta que nos daría acceso a una mesa elegantemente servida, no había nadie más… Angustiado ante la ausencia de otros contertulios, nuestra anfitriona me calmó: “Somos los que somos, demos apertura al Café”. Reconozco que, desde ese momento, recibí una enseñanza fundamental, “no preocuparme jamás por los que faltan, sino por aquellos que estamos presentes”. Bastó que el filo de la tijera rasgase la cinta de raso para que el timbre de la casa no dejase de sonar. Así, llegaron: Antonio Pardo, el embajador Julio César Pineda, Clovis Roa de Bravo Amado, Ramón Darío Castillo, Ray Avilez y tantos otros que colocaron la piedra fundacional de este Café de Sócrates.
Desde aquel momento, hasta el día de hoy, hemos transitado un largo camino, rico en temas y locaciones. Describir cada uno de estos Cafés es una labor harto compleja que amerita decenas, o cientos, de cuartillas. Embajadas, centros culturales, parques y jardines caraqueños, residencias privadas, talleres de artistas, museos, nos han servido de cobijo año a año de manera ininterrumpida. Muchas grandes y pequeñas iniciativas sucumben tristemente, bien el mismo día, o poco tiempo después de su creación. Las razones resultan tan variadas como la ausencia de recursos, el desinterés o la pérdida de objetivos comunes a mediano o largo plazo. Esto no es un mal de nuestro Café de Sócrates. Reunión tras reunión, nuevos rostros se añaden a los de los socráticos fundadores. Como quiera que la memoria es frágil, infiel y tendenciosa, doy mis disculpas por los olvidos, pero quisiera resaltar las certeras reflexiones de Carmen María Salge, la inspiración poética de Mago, Cadenas, Wolf y Bentata, los comentarios ilustrativos de Totó y Merche Galavís, Antonio Pardo, Ana Julia Cordero, Zarikian, los esposos Urbano, Ray Avilez, Susana Zinn, Nelson Sánchez Chapellín y Eduardo Catalán. El análisis mesurado de Julio César Pineda y Oscar Arnal, las pinceladas de color de Onofre Frías e Ismael Mundaray, las acotaciones de José Gabriel Escala, las fotografías de Carola Blanco, y la lista sería interminable.
La silla, la risa, la vanidad, la creación, el perfume, la belleza, son únicamente algunos de los temas que han colmado las tardes socráticas. En ellas, los asistentes tienen plena libertad de opinar respetando, claro está, su turno para hablar. Esto no ha dejado de lado los debates, algunos apasionados, pero siempre dentro de ese clima que caracteriza las reuniones entre intelectuales. En el Café, las ideas tienen su espacio bien ganado… Entre mis recuerdos, está aquel episodio protagonizado por un vigilante en el Taller de Ismael Mundaray en La Florida. Sí, como es la costumbre, antes del inicio colocamos un pendón de terciopelo azul con letras doradas para indicar a los asistentes cuál era el lugar de la convocatoria. En el pendón, se hallaba estampado el rostro del propio Sócrates, tomado de una escultura romana del siglo I d.C. Poco a poco, los contertulios fueron llegando y la reunión se prolongó más allá de la hora establecida. Ya entrada la noche, nos dispusimos a retirar el pendón, encontrándonos con estas reveladoras palabras del vigilante: “Todo ha quedado muy bien, vino mucha gente, lástima que faltó el invitado principal”. Pero, en esta reunión no había un homenajeado, ¿o sí? Él se refería al señor aquel del pendón, el filósofo ateniense del siglo V a.C. Seguro el tráfico de Caracas lo había detenido…
Jesús Enrique “Divine” bailó en un Café de Sócrates, y en otra reunión sobre La Capa pudimos apreciar desde batolas hindúes hasta aquellas capas de los superhéroes dotadas de magníficos poderes que les confieren a los personajes de los cómics la capacidad de elevarse por los aires y volar. No faltó el caballero medieval, así como el conde Drácula extraído de la novela de Bram Stoker sobre el mítico príncipe de Valaquia, Vlad “el Empalador”. En los jardines de Topotepuy, los socráticos tuvimos un contacto directo con la naturaleza, con el aleteo de los tucusitos y los llamados de atención de los loros verdes que surcan, tarde a tarde, los cielos caraqueños. También en la Quinta Anauco Arriba, casona colonial que fuera propiedad del anticuario Luis Suárez Borges, hoy convertida en museo, nos sentamos en gradas al aire libre a debatir sobre los problemas de la existencia emulando al propio Sócrates y sus discípulos congregados en las ágoras de las ciudades antiguas de la Magna Grecia. En fin, en el Café de Sócrates pululan los asombros y el deseo legítimo de expandir la visión de la vida a través del conocimiento. Por ello, al final siempre está en un atril el libro para firmar y dejar acaso una huella de nuestro paso por una tertulia fabricada por hombres y mujeres que sueñan, que leen y que, día tras día, construyen un mejor país. Bien lo dijo Sócrates: “El saber es la parte principal de la felicidad”.
Ete texto forma parte del compendio de testimonios del Libro sobre el Café de Sócrates de Santiago de León de Caracas fundado el 3 de febrero del 2001. Honor a quien honor merece.