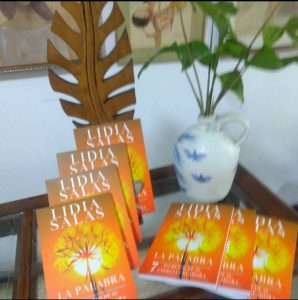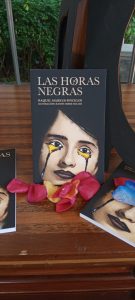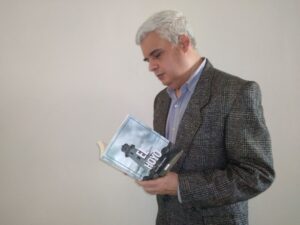Por Jesús Peñalver
Rodolfo Izaguirre nació en Caracas el 31 del siglo pasado. Caracas contaba entonces con doscientas mil almas. Se hablaba de almas y no de habitantes. Prefiere decir quien escribe almas porque sugiere algo más leve, espiritual; algo menos banal o cotidiano que habitantes. En la hora actual, Caracas debe andar tal vez cercana a los cuatro o cinco millones de habitantes, pero –al decir de Rodolfo– “muchos hemos perdido el alma”.
No existían clínicas y la Maternidad Concepción Palacios se inauguró en diciembre de 1938 durante la administración de Eleazar López Contreras; de modo que Rodolfo nació en su casa, en la parroquia San Juan, cuando se hicieron presentes el doctor Osío y una comadrona que le servía de ayudante, y hoy sobrevive a sus padres y a sus hermanos. Supo por ellos que la comadrona al no más nacer lo alzó y dijo: “¡Parece un cochino inglés!”.
Era un halago –sostiene Rodolfo– porque los cochinos ingleses deben ser lindos y rosados, “¡pero me estaba diciendo cochino! “Lo que nunca ha logrado establecer es si su primer llanto fue de rechazo a la exclamación de la comadrona o si, por el contrario, fue de saludo al mundo que lo veía llegar con tan curiosa exclamación.
Después de llamarlo cochino, sostiene él, que lo han insultado millones de veces, pero lo de cochino resultó tan fuerte, tan crispante, que no le molesta para nada cuando lo zarandean diciéndole vulgaridades o zalamerías de toda naturaleza.
De niño yendo rumbo a la escuela y pasar por la plaza donde se erigía la estatua de Andrés Bello, Rodolfo le sacaba la lengua, hasta el momento en que supo cabalmente de quien se trataba. Fue entonces cuando le saludaba con reverencia, y hace apenas unos meses fue él, el mismo Rodolfo, designado orador de orden en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con motivo de un aniversario más del nacimiento de tan ilustre venezolano, hecho chileno.
Vivió tres dictaduras: La de Gómez cuando niño, la de Pérez Jiménez cuando adolescente-adulto, por lo cual sufrió cárcel, y en los momentos actuales, de lo cual no vale la pena ahora musitar siquiera una palabra. Pero eso sí, Rodolfo sigue deslumbrándonos cada domingo con sus magníficos artículos con su estilo muy particular, revelador, estimulante y pleno de esperanzas.
Me agrada contar la historia que sigue porque vive en ella la luz de la imaginación y los resplandores de la libertad que viven en Rodolfo Izaguirre.
Guillermo Sucre –preso con él en la Seguridad Nacional- se le acercaba, lo veía y decía: ¡Vámonos! y caminaban dos o tres pasos en aquel pabellón de tristezas y de pronto estaban en Paris en el boulevard Saint Germain des Prés, viendo a Sartre y a Simone de Beauvoir tomando café en Les Deux Magots; bebían una cerveza en La Coupole, en Montparnasse o caminaban por el Boul´Mitch y cuando se sentían cansados regresaban a la prisión. “Nunca –ha dicho Rodolfo– “me he escapado tantas veces de una cárcel como entonces. Pero era mucha la tristeza y la nostalgia”.
Dice Claudio Nazoa: “Rodolfo Izaguirre es el hermano perdido de Augusto y Louis Lumiére. En realidad, la idea fue de él”.
Conversar con Rodolfo Izaguirre siempre ha sido y será interesante, enriquecedor, sublime y, desde luego, placentero al oído y a la imaginación. Porque bien lo dice: “Soy un hombre de imágenes, así me expreso, con imágenes”. Y agrega “Con el cine me convertí en escritor”.
Para beneplácito de los lectores, y los que aquí lo acompañamos, esta novela, o poema largo y hermoso, mejor dicho, dedicado a su mujer y madre de sus hijos, Belén Lobo, servirá seguramente para la esperanza del país que queremos andar junto a él, como queriendo alcanzar el sol. Porque eso logra Rodolfo, quien ha acumulado tanta juventud, tanta brillantez… esa lucidez que nos arropa, enternece y también nos tambalea la conciencia de país.
De él afirma Elías Pino Iturrieta: «A Rodolfo Izaguirre nos lo dejaron Adriano González León y Manuel Caballero, como recuerdo de un tiempo acogedor en el que se construyeron muchas cosas positivas y hermosas que nos mantienen pendientes del futuro”.
Alguna vez, hace quizá setenta años, Rodolfo propinó una bofetada a un compañero de liceo y todavía hoy se arrepiente. Entendió que, en lugar de la violencia, por sus venas navega una sorprendente sensibilidad que acaricia las artes.
Desde entonces vive sumergido en la poesía, es decir, en la música, el cine, las artes plásticas, la literatura. Al hacerlo, ha ido acumulando conciencia del país que lo vio nacer en 1931 y a la muerte de Juan Vicente Gómez pocos años después, y de crecer noventa años a la sombra de dos tiranías militares: la de Marcos Pérez Jiménez y la de la actual pandilla, y entre ambas, cuarenta años de vacilante alternabilidad democrática.
Dice Rodolfo haber sido una flor de loto porque al igual que ella nació en el pantano de un país esencialmente violento. No solamente él. ¡Todos nosotros! Y si hay un secreto que explique su atolondrada “juventud” es la de no tomarse nada en serio.
Sostiene Carolina Jaimes-Branger: «Es inspirador ver a mi querido Rodolfo Izaguirre tan brillante, lúcido y activo a sus 92 años. Si no llego como él, prefiero quedarme por el camino. Admiro su talento, su dedicación y su pasión por la escritura. Sus libros y artículos han dejado en mí una huella imborrable, porque cada palabra que escribe tiene su razón de ser y estar. Agradezco haberlo conocido, conocerlo -mejor dicho- y haber compartido tantos ratos felices. Mi abrazo apurruñado y celebro feliz esta nueva creación que hoy nos presenta”.
Fue en París, cuando estudiaba derecho en La Sorbona, yendo rumbo a la universidad cruzó en una esquina para toparse con la Cinemateca francesa, sin imaginarse nunca que le tocaría dirigir la venezolana por algo más de cuarenta años. Vale decir que, durante su gestión, la que él y muchos conocieron, se iluminaba con las más gloriosas obras del cine mundial, con sus conferencias y las tertulias o cine-foros que allí se realizaban.
Crítico, escritor, gerente, docente, conferencista de cine, entre otros desempeños vinculados al área cinematográfica, y a la cultura en general, merece toda la admiración y el reconocimiento. El Techo de la Ballena y el Grupo Sardio también tienen su impronta.
Con el cine se le ocurrió algo inesperado: ¡Se hizo escritor! Para expresar con palabras a los lectores su júbilo por la gloria visual de las películas de Akira Kurosawa, para poner un ejemplo, se vio obligado a aprender y dominar su idioma, pulirlo, afinarlo, y así fue convirtiéndose en escritor. Supo que finalmente lo era cuando descubrió la misteriosa música que se oculta detrás de las palabras.
Rodolfo nos enseña que no hay oscuridad. Que la sombra es nuestra propia alma, una parte vital de uno mismo, nuestro alter ego. Una extensión de nuestro cuerpo. Allí donde vayamos ella va; y con ella, el país que también somos. Y nosotros, los afligidos, los perseguidos por los desafueros militares y déspotas civiles, somos la luz que ofrece claridad cada vez que el país se hunde en la oscuridad, y es entonces cuando la sombra reina iluminando su espíritu y el de todos nosotros.
Sus artículos son la expresión política de un hombre de la cultura y no necesariamente de un político de profesión y mucho menos de un aprendiz. Al mismo tiempo, se esfuerza por mejorar cada vez más su escritura, su manera de decir con elegante mordacidad cosas que desagradan. Quiere que no sean ellas, sus palabras, las que estremezcan a los lectores dominicales sino la manera de decirlas. Y es cierto, porque la manera más eficaz de opinar políticamente es refiriendo pequeñas historias personales llenas de vida porque en ellas persiste algo del país que somos.
Seguramente un tema recurrente en sus frecuentes y mudas conversaciones con Soledad, es decir, Belén, la amadísima esposa, mujer y compañera de vida, madre de sus tres amados hijos, es el edénico y maravillado estupor del pas de deux. [No olvidemos que Belén Lobo fue bailarina clásica y luego abrazó la Danza Moderna o Contemporánea liberándose del rigor académico del Ballet).
El pas de deux los acerca, enlaza sus cuerpos, susurra palabras de amor. Y la soledad se llena de rumores, cantos y voces que no parecen ser de este mundo. Y Belén vuelve a decirle lo que le dijo dos días antes de morir: “¡No olvides lo que hice de ti! ¡No permitas que estos chavistas acaben con el país!”.
De eso hablan, creo yo, Rodolfo y Belén. De la danza y del país. Y su amada le pregunta por los hijos. Y cuando es él quien le pregunta, ¿Cómo es el lugar donde ahora vives?, le contesta diciendo que, justamente, es más bello que el águila y el relámpago que hoy es Rodolfo.
Hoy asistimos al bautizo y presentación del libro que le prometió a Belén. Un libro sobre ella. No sobre el ballet sino sobre Belén. Por dicha, Rodolfo promete escribir uno sobre su propia vida. Noventa años (y algo más) pueden significar todo un siglo en la riesgosa aventura de vivir en un país como el venezolano.
Rodolfo se ha convertido en un termómetro de la opinión pública con sus acertadísimos y muy leídos artículos dominicales. Lo sé porque lo comentan, porque lo leen con asiduidad y en las redes sociales se replican religiosamente.
Rodolfo Izaguirre es venezolano ejemplar y un escritor de acento estremecido y vibrante. Su prosa acierta como la diamantina hebilla de un personaje de novela fantástica en el bosque oscuro de la historia. A Rodolfo lo ilumina la belleza del lenguaje y los caminos de la libertad. Porque, a sus 90 años, es un atleta de la democracia y la pluralidad como en sus años mozos. Al igual que la gente de su generación se viera sorprendida en plena adolescencia por el derrocamiento en la presidencia de don Rómulo Gallegos. Fuera de la escena de la vida los protagonistas del grupo Sardio, queda él como el último adalid. La madera con la que está hecho el lápiz de escritor de Rodolfo tiene virutas del bastoncito risueño de Charles Chaplin, de quien aprendiera tanto en torno a las maravillas del cine. El coraje con que Rodolfo Izaguirre cuida de los helechos de su jardín es la dádiva de un Patricio para la mirada amorosa de un país.
Y aunque no se lo haya imaginado, sus escritos suscitan tanta atención. Aunque dice ser de naturaleza muy humilde y dar de correazos a su ego cuando trata de alzarse o envanecerse, con tan frecuentes elogios que recibe, debe terminar agotado con la correa en la mano.
Ha dicho Laureano Márquez: «Rodolfo Izaguirre es memora de las cosas más hermosas y conmovedoras de nuestra tierra. En Rodolfo prevalece la dignidad venezolana que cada vez más se extraña y se precisa. Rodolfo es amor hecho persona, es florecimiento cultural, es luz orientadora que se proyecta en momentos de oscuridad, es sensatez, es cordura y, como si todo esto fuera poco: ese bastón que lleva le da una elegancia propia de un gentleman inglés».
Concluyo con esta anécdota reciente, que da cuenta de la generosidad y la sensibilidad de Rodolfo que lo enaltecen y exaltan en grado sumo. Fuimos juntos a las exequias de un prominente líder político. A los pocos meses cerró sus ojos un reconocido cineasta venezolano. Cuando hablamos por teléfono Rodolfo me dijo:
“Si fui al velorio de Carlos Canache Mata, un demócrata decente, cómo no voy a ir a darle el último adiós a mi amigo Román Chalbaud”.
De este modo Rodolfo hizo honor una vez más a una de sus máximas de vida:
“La amistad es deshacerme de mi sombra y regalarla a mi mejor amigo”.
Jesús Peñalver es venezolano, abogado graduado en la Universidad Santa María (USM 1988), poeta, destacado articulista y humorista.