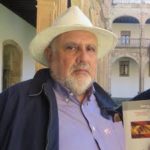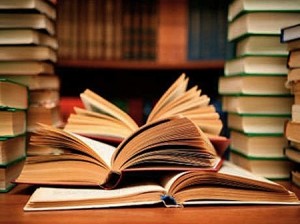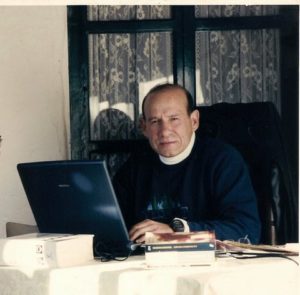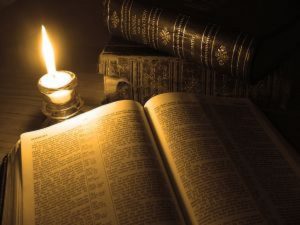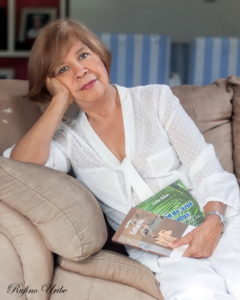Por Heberto Gamero Contín
Del libro Dos regalos
Sabía que no me iban a dejar ir solo. Mi papá lo único que
hace es regañarme y mi mamá me sobreprotege como si yo fuera un niño de pecho.
Así es que decidí hacerlo solo. Preparé mi morral y muy temprano, aún a
oscuras, cogí la plata que tenía ahorrada, otro poco de la cartera de mi mamá,
un mapa, una botella de agua y salí de la casa sin que nadie se diera cuenta.
Palpé el fondo de mi morral y sí, allí estaban, cómo podría olvidarlos. Ya
tenía cédula de identidad, pero no era suficiente para salir del país y todo
eso. No sería fácil, lo sabía, pero no podía quedarme de brazos cruzados sin
comprobar que lo que decían era mentira y renunciar a la ilusión de su firma en
mis libros. Caminé hasta la parada de autobús y esperé durante largo rato. Un
hombre leía el periódico. Alcancé a ver los titulares de primera página. De
nuevo trague grueso. Ayer, cuando me enteré de la supuesta muerte del Gabo, se
me revolvió el estómago y ya no pude seguir comiendo. Qué te pasa, me preguntó
mamá cuando me levanté de la mesa sin haber terminado de cenar. Déjalo, dijo
papá con su permanente y endemoniado carácter, es un pendejo, sólo le interesa
leer. Y la noticia seguía nublando todo lo que me rodeaba. Me fui a mi cuarto y
me paré frente a la ventana. Llovía, pero no era agua lo que caía del cielo,
eran rosas y mariposas amarillas de diferentes tamaños, texturas y tonos. Lo
cubrían todo: lo que estaba fuera, al alcance de mi vista, y también lo que no
podía mirar, lo que se revolvía dentro de mí. Mis ojos pardos se volvieron
amarillos y ya no pude distinguir la diferencia entre la lluvia y los colores
detrás de la ventana. Me acosté y cubrí mi cara con la almohada. ¿Lloré, grité?
No lo recuerdo. Tal vez lo hice y no lo recuerdo. Recuerdo sí con claridad mi
decisión de hacer algo, de perder el miedo y buscar eso que no sabía qué era,
eso que agitaba mi mente y zarandeaba mi cuerpo: una simple firma, tal vez. Le
pregunté al chofer del autobús si llegaba al terminal de La Bandera y me dijo
que sí. Me senté solo en la última fila. Tenues rayos de luz comenzaban a
asomarse por los cerros de Petare. Luego saqué del morral uno de sus libros e
intenté leer. Los había leído muchas veces, desde que era muy niño y ya había
superado la etapa de Blanca Nieves, La cenicienta, Caperucita roja y otros
clásicos infantiles… Mi amor por la lectura se la debo a él y sólo a él. Me
acompañaba cuando mi papá llegaba tarde en las noches y mi mamá, siempre
cansada, nunca tenía tiempo para otra cosa que no fuera cocinar y esperar que
llegara el agua para lavar la ropa y fregar los trastos, nunca para leer.
Apenas leí la primera línea de uno de sus cuentos recordé lo que decían las
noticias y no pude seguir leyendo: mi garganta se anudó y tuve que cerrar el
libro. Me quedé con él entre las manos, acariciando su lomo y mirando por la
ventana. Cuando llegamos al terminal de autobuses le pregunté a un señor
sentado sobre su maleta dónde se compraban los boletos para Colombia. Él me miró
de arriba abajo y señaló con la boca hacia un pasillo donde había mucha gente
haciendo cola tras una fila de pequeñas ventanillas. Me paré detrás de una
señora que llevaba una rosa amarilla en la solapa de su blusa negra (tenía un
aire a la tía Antonieta) y le pregunté si en esa cola se compraban los boletos
para Colombia. ?Para qué parte ?me preguntó. Temeroso de revelar mi destino le
dije: ?Colombia, cualquier parte de Colombia. Ella, al verme solo, imagino, me
miró con cierta reserva y respondió con marcado acento colombiano que sí, que
los vendían para muchas ciudades de Colombia: Maicao, Río Hacha, Santa Marta…
También podía salir de Venezuela por San Antonio del Táchira, Cúcuta,
Bucaramanga… Presté mucha atención a todas aquellas ciudades pero ninguna
coincidía con mi destino. Cierto temor comenzó a llenarme el pecho. Le di las
gracias y pensé que la vendedora de boletos me daría una información más
detallada. La cola era larga, no había aire acondicionado y avanzaba con
lentitud. Finalmente tocó mi turno y, ansioso, le hice la misma pregunta a la
mujer tras la ventanilla. ?¿Adónde quiere viajar? ?preguntó de forma directa y
contundente. Entendí que estaba atareada y no tenía tiempo que perder y menos
con un mocoso de mirada perdida al que no le salían las palabras. No había
alternativa, me dije, tenía que decírselo si quería que me vendiera un boleto,
pero no le diría la ciudad exacta, por si mis padres o la policía me daban por
perdido y me encontraban antes de lograr mi meta. ¿Qué hacer? Me puse a un lado
de la cola y saqué el mapa de mi morral. Pude ver que la ciudad más cercana a
mi destino era Santa Marta, a menos de cien kilómetros de Aracataca. ?Santa
Marta ?le dije sin titubeos. ?Su cédula. Le entregué mi cédula.
?¿Representante? ?No, viajo solo. ?Permiso para viajar. ?Eh… no tengo… se me
perdió… pero yo tengo permiso de mi ma… ?Es menor de edad. No puede viajar sin
permiso. Siguiente. ?No, espere, mire, le puedo regalar un libro de García
Márquez que tengo repetido. ?Siguiente ?insistió la mujer mirando al próximo en
la cola. Me eché a un lado y me recosté de la pared. Ya eran las doce del medio
día y no había comido nada. Salí del área de las taquillas y compré una arepa y
una malta. Busqué un banco y me senté a pensar. Tal vez si leía algo. Saqué de
mi morral Doce cuentos peregrinos y de nuevo, al abrir el libro, un puñado de
rosas amarillas cayó de sus páginas. Una vez más se nublaron ante mis ojos y
tuve que conformarme con el recuerdo de los niños que para Navidad pidieron un
bote de remos, con el verano infeliz de aquella señora o con el dedo
ensangrentado de Nena Daconte. Pasaron las páginas, las flores y regresé a la
taquilla. La cola había disminuido y era otra la persona que atendía tras la
ventana. Esta vez un muchacho no mucho mayor que yo, tal vez de dieciocho años
o poco más, me miró y luego miró a los lados. Sí, vengo sólo, le dije, soy
menor de edad, no tengo permiso para viajar y tengo algo muy importante que
hacer en un pueblo que queda cerca de Santa Marta, Colombia. ?Lo siento mucho
?dijo el muchacho, pero sin permiso no puedo venderte el boleto. ?Pero, tengo
que ir… no entiende… dicen que alguien murió y… ?No puedo. Apenas tengo una
semana trabajando aquí. De nuevo me eché a un lado, puse mi pesado morral en el
suelo y me dije que si Florentino Ariza había tenido la paciencia de esperar
toda una vida por la mujer que quería, yo podía esperar unas horas, incluso
días, hasta poder embarcarme en un autobús que me llevara a Colombia. La tarde
comenzaba a caer. Los edificios alrededor del terminal de pasajeros tapaban los
rayos del sol y el ocaso se precipitaba a más velocidad que de costumbre. A
veces pienso que estas cortas metáforas se las debo a mi admirado maestro, y
hace que crezca mi amor por él. Porque… porque fue como un padre para mí,
porque siempre estaba allí, a mi lado, contándome historias, y yo lo escuchaba
y lo veía detrás del libro con sus bigotes blancos y su mirada bonachona
rebosante de destellos amarillos… Comenzó a hacer un poco de frío. Saqué mi
chaqueta del morral, me la puse y caminé entre los autobuses estacionados en el
terminal. Pregunté a alguien que pasaba dónde se estacionaban los que viajaban
a Colombia. Me dijo que por allá y apuntó con el dedo hacia el segundo carril.
Pensé que tal vez… ?Oiga, ¿viaja a Santa Marta? ?le pregunté a uno de los
conductores que fumaba frente a su autobús?. Puedo pagarle el boleto aquí
mismo. ?¿Qué edad tienes? ?Quince, pero todo el mundo dice que aparento más. No
tendrá problemas. No hablo, soy un chamo tranquilo, lo único que hago es leer…
Por favor. El hombre pareció pensarlo por un instante. ?No ?dijo?, voy lleno.
Caminé durante largo rato repitiendo la misma historia. Nada, mi cara de niño
me delataba más de lo que yo pensaba. Sentí hambre y me comí un perro caliente
y un refresco. Compré otro para llevar, por si acaso cierran más tarde y no
consigo viajar esta noche. De haber podido embarcarme en la mañana ya estaría
en la frontera, murmuré con desconsuelo… Lo cremaron. Eso es lo que dicen las
noticias. Cuando de verdad muera espero que no le hagan eso, es mejor que lo
entierren en una tumba donde la gente pueda visitarlo las veces que quiera;
dejarle flores, amarillas, como a él le gustan, leerle cuentos o pedazos de sus
novelas… Ahora voy a Aracataca con el propósito de encontrarlo allá, vivito y
coleando, riéndose del mundo porque todo fue producto de su imaginación y el
que murió en México no fue él sino otro cualquiera, uno que se le parecía
mucho, y el verdadero Gabo se encuentra allá, en Aracataca, meciéndose en un chinchorro
debajo de una mata de mango. Me verá venir de lejos. Le daré un abrazo. Le
entregaré mis libros para que los firme y me leerá uno de sus cuentos, como
cuando niño, como lo hace cada vez que lo necesito. Eso hará: me leerá uno de
sus cuentos. Un día de estos, podría ser. Me leerá ese cuento porque ya soy
grande y finalmente disparará, le dará un tiro al alcalde por los veinte
muertos que lleva encima y por todo lo que le ha robado al municipio. No, no es
la misma vaina, pensará el funcionario cuando, boca abajo, vea su propia sangre
formando una poza cerca de su cabeza. Pregunté a varios conductores y ninguno
se quiso hacer cargo del muchacho. Me fui al banco donde me había comido la
arepa, el morral de almohada, y me recosté un rato. Me mantuve con un ojo
abierto y otro cerrado, por si algún ratero, abundantes en la zona, se le
ocurría robarme. No encontraría nada de valor: algunos calzoncillos, un par de
franelas, el mapa, un pantalón y mis libros, mis queridos libros; eso sí me
dolería. Lo único que hace es leer a ese colombiano, decía mi papá cuando
llegaba tarde a la casa y me encontraba con un libro del Gabo entre las manos.
Déjalo, decía mi mamá, él no será un bruto como nosotros. Yo cerraba el libro,
apagaba la luz y después de un rato la prendía de nuevo y seguía leyendo a “ese
colombiano” que hubiese preferido tener de papá. Pero no lo era. En cierta
forma sí, porque era el que me contaba cuentos en las noches. Murió. Eso dice
la noticia. Pero yo no lo creo. Sigue conmigo, noche tras noche, contándome sus
historias, las que le contaban sus abuelos Tranquilina y el coronel Nicolás y
otras muchas que su imaginación recreaba. Papá no lo quiere. Lo culpa de mis
bajas notas. Pero eso no es verdad. Mis notas son normales: doces y treces. Lo
que pasa es que nunca entendió Cien años de soledad. Por eso no le gusta.
Intentó leerla dos veces y las dos veces la tiró a un lado. Cuando traté de
explicársela me dio un manotazo en la cabeza que casi me la rompe. No sirve,
dijo, abrió una cerveza y se puso a ver televisión. Algo similar dijo el primer
editor que recibió el manuscrito… Qué equivocado estaba. Así son las cosas: la
gente se equivoca, incluso los que más saben o los que creen saber más. También
las noticias se equivocan, mienten para vender más periódicos o subir el precio
de sus anuncios. Papá siempre lo dice. En eso estoy de acuerdo con él. No les
creo un pepino. ¿Que murió, que lo cremaron? No les da vergüenza engañar a la
gente de esa forma. No se dan cuenta de que es otra patraña del maestro, el realismo
mágico en su máxima expresión, ahora aplicado a sí mismo: el mismo autor como
personaje principal, fantaseando con su propia vida, o muerte, impresionándonos
con su creatividad y jocosidad. Afortunadamente nadie se fijó en mi morral, ni
en mí: un imberbe común y corriente, de pelo castaño, ojos pardos, piel más
morena que blanca, ni alto ni bajo, más bien bajo, callado, y con una cara de
pendejo que resalta a kilómetros de distancia; quién podría reparar en alguien
tan poco visible. Dormí un rato. Al despertar observé a otros que también
dormían en el pasillo lateral del terminal. Tal vez por falta de plata no
pudieron viajar, o llegaron tarde, o madrugan para estar de primeros en la cola
y asegurar sus boletos… Algunos borrachitos se acurrucan en una esquina
arropados con cartones y un perro famélico les sirve de guardián. Me comí el
otro perro caliente y me tomé el refresco. No podía quedarme ahí más tiempo.
Tenía que buscar la forma de salir de aquel lugar. De pronto vi una
oportunidad. Un autobús anunciaba su salida para Santa Marta a las cinco de la
mañana. Ya habían llegado algunos pasajeros que fumaban o tomaban el café de
termo de algún vendedor ambulante. Faltaba una hora para la salida y el chofer
ya había abierto las grandes compuertas inferiores donde transportan el
equipaje de los que viajan. Pensé en que quizás… Mientras el chofer metía las
maletas de un lado del autobús yo, como un pasajero más, caminé hacia el otro.
Me cercioré de que nadie me estuviese mirando y, cuando el hombre fue a cargar
el equipaje del otro lado del transporte, ya yo estaba dentro, encogido en la
más sombría esquina del hueco. El hombre acomodó las maletas sin percatarse del
pequeño espacio ocupado por el polizonte que los acompañaría durante el viaje.
Un rato después se cerraron las compuertas y una tétrica oscuridad envolvió
todo el lugar. Me acomodé lo mejor que pude, cerca de una de las rendijas por
donde entraba un poco de aire, mi cuerpo como un ocho, y traté de dormir un
rato. A pesar de todo me sentía feliz. Visitaría la tierra de mi maestro.
Comprobaría que todo había sido producto de su realismo mágico, de su
imaginación, de su jocosidad, de la calidez de su espíritu… Cuando desperté un
calor asfixiante me ahogaba y sudaba a borbotones. Me quité la chaqueta, saqué
la botella de agua de mi morral y sentí un frescor como si hubiese descubierto
el hielo. Intenté leer un poco pero la luz que entraba por la rendija de la
portezuela era insuficiente. Guardé el libro y cambié de posición. Me faltaba
el aire y tuve que arrimar de nuevo mi cabeza a la grieta de vida. Recordé que
de Caracas a Maracaibo (una vez fui con mi mamá a visitar a unos primos) son
unas doce horas de camino. ¿Cuántas serían hasta Santa Marta? ¿Cinco, diez
horas más? ¿Podría estar tanto tiempo sin comer, sin probar los ricos pasteles
y los biscochos de ciruelas de la señora Forbes? Tendría que racionar el agua
que me quedaba en la botella, aunque tenía mucha sed. Me pregunto qué haría el
Gabo en una situación como esta. Y yo, ¿encendería una vela? No, eso no. Podría
incendiarse todo este equipaje, yo con él y luego el autobús completo. Es como
yo actuaría, con cautela, aferrado a la lógica de un hecho real, pero no el
Gabo, él hubiese buscado la manera de remediar esta situación de la forma más impredecible
y mágica posible, tal vez con el fantasma de la luz de una vela. Pero yo no soy
el maestro y esto no es un cuento… Siento el sol sobre el techo del autobús,
inclemente, abrasador; no tuve voluntad para racionar el agua, acabé con lo que
quedaba, y sigo sudando como si mi cuerpo fuera la fuente de una plaza pública.
El calor pesa, lo siento sobre mi cabeza como un sombrero de plomo. Dos de la
tarde. Siete horas de camino. No, ocho. ¿Cuántas faltan para llegar a Santa
Marta? El autobús se ha detenido varias veces. Tal vez a echar gasolina. Los
pasajeros comen pollo guisado (o guiso de “pajaritos cantores”), fuman,
conversan… A ninguno se le ha olvidado algo en el compartimiento de las
maletas. Eso me daría un poco de aire, sí, hasta podría salir un momento al
baño y a comer. Pero sólo el chofer puede abrir este hueco hirviente. Escuché
cuando lo cerró con llave: primero una gruesa palanca de hierro y luego la
llave. Estoy preso, como un general en su laberinto. Y si se enterara de que
lleva un polizonte a bordo me dejaría aquí mismo, en medio de la carretera, en
una estación de servicio o, mucho peor, en la policía. Y me regresarían a mi
casa y escucharía los llantos de mamá y sentiría los correazos de papá, que no
son fruto del realismo mágico, son de verdad verdad, y duelen tanto como el sol
y el calor que atraviesa el metal y pesa sobre mi cabeza. Me pregunto si
alguien se quedará en Maracaibo o en Maicao… En ese caso tendrían que abrir
esta celda y yo saldría corriendo sin importar no haber llegado a mi destino.
Lo haría pidiendo cola. O caminando. Cualquier cosa antes de volver a
encerrarme en un lugar como este: un infierno, oscuro, rodeado de bultos
hirvientes que apenas me permiten respirar, estirar las piernas; y sin
suficiente luz para leer. Cómo me gustaría leer un poco. Me olvidaría del
hambre, del calor y volaría en el avión de la bella durmiente, sin nada de qué
preocuparme más que de cuidar el sueño de aquella hermosa mujer. O le desearía
un buen viaje al señor presidente. O con gusto me dejaría llevar por la
potencia de los vientos de Tramontana o por el olor de la rosa roja que María
dos Prazeres puso en su oreja cuando llegó el hombre de la agencia funeraria…
Pero, más que rememorarlas, no podía hacer otra cosa. Por otro lado no veía el
momento de contarle a Ramón (el único en el liceo que, como yo, prefiere leer
libros que acribillar muñecos en la pantalla de un computador) mis peripecias
en el hermano país. Hola, le diría, soy Alberto, estoy en Colombia. Sí, en
Aracataca, y comprobé que todo era mentira, que el maestro vive; no ha muerto,
vive, no hay rastros de su sangre en la nieve y la luz brilla como si fuera
agua. Todo era mentira, un espanto de agosto, un chiste del maestro que a
veces, cuando está de ganas, se alquila para soñar, para envenenar ingleses,
revolcarse en la hojarasca, inventar coroneles que esperan cartas, pueblos
fantasmas, veranos felices y decorar el universo con flores amarillas. Son
otros los funerales, los de Mama Grande, los de Florentino, los de los Buendía,
los de patriarcas y generales, pero no los del maestro: el maestro vive y se
mece en una hamaca bajo una mata de mango, aquí en Aracataca, cerca de Santa
Marta, en Colombia, el lugar donde nació. Desperté al escuchar el chillido del
hierro al deslizarse. ¿Dónde estaba? Apenas escuchaba las voces y sentía un
exquisito aire fresco sobre mi cara. ?¿Cómo es la suya? ?preguntó el conductor
a un barrigón con la franela subida hasta el pecho. Se echaba aire con una
revista hípica. ?Aquella, la negra de rayas rojas ?dijo después de una atenta
mirada sobre el equipaje. También debió de ver parte de mi cuerpo desparramado
sobre las maletas, cajas y sacos; más un muñeco de trapo que alguien de carne y
hueso?. ¿Y eso? ?dijo, alarmado, señalando con la revista hacia el fondo del
depósito. El chófer del autobús afiló la mirada y me vio. ?¿Qué vaina es esta?
?murmuró asombrado, y trató de alcanzarme con sus brazos. No pudo halarme y yo
no pude acercarme a él. De rodillas se metió en el depósito y al ver que yo
estaba casi inconsciente le pidió ayuda al barrigón que ya no se abanicaba.
Apenas los podía ver entre mis pestañas cruzadas. Me sentía ingrávido, como la
hija incorrupta de Margarito Duarte cuando exhumaron su cuerpo para llevarla a
un nuevo cementerio. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. ?Dame una manito
aquí ?dijo. Entre los dos me sacaron del maletero y me acostaron en el piso a
la sombra de un Araguaney. El color de las flores me hizo sentir mejor, pero no
podía moverme. ¡Mi morral! ¡¿Dónde estaba mi morral?! El barrigón me puso su
cabeza en el pecho y dijo: ?Este chamo está listo. ?Mierda ?dijo el chófer del
autobús. Yo lo único que pensaba era en mi morral. Mis libros. ¿Dónde estaban
mis libros? No eran nuevos pero eran míos. Mi mamá me los fue comprando poco a
poco, uno a uno, en las ventas de libros usados que hay debajo del puente de
las Fuerzas Armadas. Todos del mismo autor. Yo no quería leer a nadie más, no
me llamaban la atención otros autores. No sé por qué. Es algo que no puedo
explicar. Sería como traicionarlo, menospreciarlo, o como aceptar que hubiese
uno mejor que él, algo que no cabía dentro de mi cabeza. Yo los escondía debajo
de la cama porque si mi papá se enteraba… bueno, era capaz de botarlos por la
ventana o de pegarles un fósforo y tirarlos en la ponchera de los platos. Una
vez lo hizo con Cien años de Soledad. Yo traté de evitarlo y me quemé las
manos. Mi mamá enseguida me las metió en agua fría y luego me untó bastante
pasta de diente. Sentí un alivio. A los pocos días ya mis dedos no me ardían
cuando pasaba las páginas del amor en aquellos tiempos o del otoño de algún
patriarca… La verdad es que yo no tenía papá. Mi papá me leía en las noches. Mi
papá era colombiano. Mi papá, el de mentira, odiaba a mi otro papá, al que
escribía. Por su culpa yo no lo ayudaba en la albañilería los fines de semana
ni sacaba altas notas en el liceo; me la pasaba leyendo al “colombiano ese
medio comunista al que no se le entiende nada”. Los hombres me montaron en un
taxi y me llevaron al hospital. Yo lloraba por dentro porque había perdido mi
morral, y mis libros. Trataba de hablar pero no me salía la voz, trataba de
levantarme pero el cuerpo no me respondía. Todo era oscuro y silencioso, como
la caja negra donde había viajado, esa urna de grandes proporciones atestada de
maletas, bultos y bolsas, y los fantasmas del calor me envolvían como telas
incandescentes. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude moverme y hablar. Una
enfermera vestida de impecable blanco me dijo que estaba en Maracaibo y que
había dormido durante dos días. Le pregunté por mi morral y me dijo aquí está,
bajo la cama. Giré un poco y pude verlo. Las flores amarillas sobresalían por
las aberturas y la forma de los libros al fondo me devolvió el alma al cuerpo.
No faltaba nada. ?Ahora a descansar ?dijo?. Luego vendrán unas personas a
hacerte algunas preguntas. ¿Preguntas? Apenas la mujer se marchó me levanté de
la cama, me vestí, cargué mi morral y me escabullí de aquel lugar por la puerta
principal como si saliera de mi casa. Me fui directo al terminal de autobuses y
decidí no perder tiempo tratando de que me vendieran un boleto para Santa
Marta, sino intentarlo directamente con alguno de esos transportes piratas que
llevan a cualquiera sin pedir explicaciones. El primero que me dijo No ?un moreno
de pelo ensortijado y brillante que recogía pasajeros en las afueras del
terminal? cambió de opinión cuando le dije que le pagaba el doble. Luego de
pensarlo un par de segundos me dijo que estaba bien, pero hizo énfasis en que
si la guardia me agarraba en la frontera él diría que no me conocía, que no
sabía de dónde había salido ese carajito, que seguramente me había coleado
cuando fue a llenar el tanque o a revisar el aire de los cauchos. Ok, le dije,
satisfecho del resultado. Como siempre, me senté en la última fila, al lado de
una viejita muy sonriente de largos cabellos blancos. Yo iba feliz del aire que
respiraba, de lo lejos que llegaba mi mirada y de poder estar cada vez más
cerca de mi destino. Sin embargo el corazón se me puso de corbata cuando llegamos
a la frontera y un guardia subió a la buseta. La humedad bajo sus axilas le
llegaba casi a la cintura, el borde de su gorra tenía las marcas blancas de
viejos sudores y su mirada podía intimidar al peor delincuente; dos cinturones
de balas cruzaban su pecho y un fusil casi de su tamaño le colgaba de la
espalda. Caminaba con lentitud, pedía la cédula y comparaba la foto con el
rostro de la persona. Imagino que a los más jóvenes también les chequeaba la
edad. Me sentí perdido. Ya me veía de vuelta a casa: mi madre llorando y mi
padre buscando la correa para darme una paliza por haberle ocasionado ese dolor
a mi madre, por haber perdido unos días de clase y por esa loca idea de ir a
Aracataca a ver si era verdad lo que decían las noticias de mi maestro, ese al
que nunca pudo entenderle su más famosa novela. Que sea lo que Dios quiera,
dije, y me persigné mentalmente para que el coronel (tal vez era un sargento o
un cabo…todos me parecen iguales desde que leo al Gabo) no se diera cuenta de
mis nervios y por algún milagro me pasara por alto. Cuando llegó a mi puesto y
vi sus intenciones de pedirme los papeles, el permiso de viaje, preguntarme la
edad, quién lo acompaña… me recosté del hombro de la viejita que estaba a mi
lado y comencé a acariciarle la mano. Ella hizo lo mismo con mi cabeza. Cerré
los ojos y me hice el dormido. Qué viejita tan berraca (una palabra que he
escuchado varias veces por estos lados y que todavía no estoy seguro cuándo
utilizarla correctamente; pero en este momento, no sé por qué, me pareció que
venía a la perfección), diría uno del lugar; me acariciaba con tal ternura que
de verdad parecía mi abuela. El guardia no gastaría su tiempo en esa abuelita
con su enclenque nieto, dio media vuelta y se fue. No podía creerlo, ya estaba
en Colombia. Maicao, Riohacha, otros pueblos y finalmente la hermosa Santa
Marta, donde nuestro Libertador pasó sus últimos días y el lugar donde ya nadie
podía evitar que llegara a Aracataca. Le di un beso a la viejita cuando nos
despedimos. Me dio la impresión de que era una de esas personas que leen el
fondo de las tazas, pero me pareció tonto lo que iba a preguntarle, lo que yo
ya sabía, que todo era mentira, parte del realismo mágico del maestro. No, no
ha muerto, solo se cansó de vivir en México, donde la violencia hoy en día
puede compararse con la de Colombia hace unos años, y prefirió refugiarse en el
pueblito donde nació, donde todos lo quieren y en el que puede seguir
escribiendo con tranquilidad y planificar sus nuevos cuentos recostado en un
chinchorro a la sombra de una mata de mango. Comí un par de pastelitos, compré
dos botellas de agua y sin perder tiempo, en el mismo terminal de transporte
donde me dejó la buseta, agarré un bus intermunicipal hacia mi destino. El
paisaje abruma por su belleza, me empequeñece, me hace sentir grande y a la vez
insignificante. Todo lo veía amarillo: las mariposas detrás de Babilonio y las
flores amarillas ahuyentando la mala suerte del lugar. Más allá la Sierra
Nevada de Santa Marta, imponente, con su pico alegre, limpio, sin rastros de
sangre que leer ni muertes que lamentar. En poco más de una hora ya estaba en
Aracataca. Toqué mi morral y me aseguré de que mis libros seguían allí,
apilados bajo mi ropa, esperando la firma del maestro para crecer, para
reconocerme como su amigo. Escribiría: “Para Alberto, apasionado lector, de su
buen amigo, el Gabo”. O “Con especial afecto…”. O “Para mi amigo Alberto que ha
leído todas mis obras…” O “Para mi amigo Alberto que ha leído todas mis obras,
no una sino muchas veces…” O “Para mi amigo Alberto que ha leído todas mis
obras, no una, sino muchas veces, a quien he arrullado en las noches y a quien
quiero como a un hijo…” Algo como esto podría escribir. Sí, cuando hablemos y
le cuente. De pronto me sentí perdido. Pregunté a alguien dónde quedaba la casa
de Gabriel García Márquez y me dijo que siguiera recto un par de cuadras y
luego a la derecha. Es un pueblo pequeño de poco más de cuarenta mil
habitantes, asentado en la inmensidad del Departamento del Magdalena, de casas
humildes y de gente alegre amante de la música vallenata. Pasé cerca de la
iglesia de San José, por la biblioteca Remedios la bella ?una sonrisa vino a
mis labios?, por la Casa del Telegrafista, por la nueva Estación del tren… Otra
vez me había perdido. De pronto me topé con una muchedumbre que caminaba por la
calle principal con rosas amarillas en las manos y la foto del maestro en
pancartas y cuadros. Seguramente es su cumpleaños, pensé. Un grupo cargaba una
caja de vidrio rebosante de sobres y escritos sueltos, algunos enrollados como
si fueran diplomas y sujetados con cintas y lazos amarillos. Todo muy bonito.
Imaginé que eran cuentos o ideas de cuentos como regalos al maestro. Tal vez no
era su cumpleaños sino el día de su santo, quién sabe; lamenté no recordar ninguna
de las dos fechas. Más atrás unos hombres de sombrero, acordeones y otros
instrumentos tocaban y cantaban al son del vallenato. La verdad es que me sentí
realmente pleno en ese pueblo. Todo tan pintoresco, sano, amoroso… La expresión
de la gente era de una serena alegría, de un orgullo sin límites, de una
compasión que me hizo pensar que estaba en otro sitio, diferente, fuera de este
mundo. Allí estuve un rato parado, mirando a la gente pasar, llenándome de
aquellos aires, con mi morral repleto de libros, pensando en cómo encontrar al
maestro para que me los firmara, para pedirle su bendición y darle un abrazo, y
las gracias, las gracias por todo. Pregunté a una bonita morena de falda blanca
y gesto triste pero amistoso que pasaba con el grupo de gente y me dio la
dirección exacta de la casa de mi amigo. Mi corazón comenzó a latir como cuando
papá llegaba a casa y yo salía corriendo a esconder mis libros. Volteé una
esquina y allí estaba la casa del Gabo: blanca, de madera, como recién pintada,
de techos rojos a dos aguas y rodeada de frondosos jardines y matas de mango.
Una fila de materos adornaba el pasillo principal, abierto al paisaje y
sujetado al techo por rolas y zapatas que le daban un carácter antiguo,
restaurado, como si la casa hubiese sido construida ayer. Qué cuidadoso es el
maestro, pensé. Había mucha gente de visita. A lo mejor se enteraron de la
falsa noticia y, como yo, fueron a asegurarse de que el escritor estaba bien.
No me pareció gente de ahí, quiero decir, gente que viviera en la casa, sino
curiosos como yo, así que me dediqué a seguir a ese grupo y a escuchar a
alguien que decía cosas acerca del pasado y de la vida del autor. Una súbita
preocupación asaltó mi cabeza, pero no le presté atención. Es lógico que una
parte de la casa de un premio Nobel sea destinada a las visitas, como si fuera
un museo, y otra se conserve para la intimidad de sus habitantes. Me paseé por
diferentes lugares de la casa-museo: la sala, el comedor con su vajilla
impecablemente dispuesta, algunas habitaciones con escritos que el Gabo había
plasmado en algunas de sus obras: “Para nosotros sólo existía una en el mundo,
la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la suerte de nacer”. Y
donde yo tengo la suerte de estar, me digo ahora con insuperable orgullo. Más
que complacido del aire que respiraba caminé hacia el patio de la casa atestada
de matas de mango. De nuevo todo se volvió amarillo ante mis ojos: las hojas de
los árboles, el viento que las movía, la grama que pisaba, el cielo hasta la
línea de un horizonte invisible, las nubes apenas perceptibles, las aves, sus
trinos, las flores, las mariposas, mis manos, mi pecho, mis ojos, o tal vez mi
mirada… Dos horas después, ya en el terminal para tomar el bus de regreso:
?Hijo, hijo querido ?escuché que alguien gritaba desde el otro lado de la
calle. Era mi madre que corría hacía mí, llorando y con los brazos abiertos.
?Mamá ?grité, y corrí hacia ella y la abracé como nunca lo había hecho. ?Sabía
que estarías aquí, lo sabía ?dijo, abrazándome y besándome una y otra vez. Y
emocionados nos sentamos en un banquito de la estación y le mostré mis libros,
todos firmados por el maestro con diferentes dedicatorias. Una de ellas decía:
“A mi buen amigo Alberto, de quien espero escuchar mis cuentos por las noches”.
Ella me estrechó con fuerza. Dos días después ya estábamos en casa. Lo primero
que hice al llegar fue guardar los libros del Gabo bajo la cama. Temblé y encogí
todo mi cuerpo cuando papá entró al cuarto. Me sorprendió que en vez de la
correa en la mano trajera un libro. Su expresión era diferente, extraña, como
si no me guardara rencor por haber hecho lo que hice. Se sentó a mi lado, me
acarició la cabeza y comenzó a leer: “Muchos años después, frente al pelotón de
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde
remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.
Heberto Gamero Contín (Venezuela, 1952). Después de una vida dedicada a los negocios en 2002,
y de forma autodidacta, inició su carrera literaria. En 2007 fue finalista en
el VI Concurso Nacional de Cuentos de SACVEN con el relato Oportunidad no negociada. Ese mismo año obtuvo la mención
honorífica del Premio de Narrativa Salvador Garmendia con el libro Cuentos de pareja y otros relatos. En
2008, con el cuento Los zapatos de mi
hermano, ganó la 63° edición del Concurso Anual de Cuentos del diario El
Nacional. Y en 2011, en la 66° edición del mismo concurso, obtuvo Mención
Especial con el cuento Mi amigo invisible.
Desde el 2009 dicta talleres de
cuento (75 talleres, más de 700 alumnos)
a beneficio de la Fundación Aprende a Escribir un cuento (FAEC). www.fundafaec.org
Actualmente reside en Madrid.
Publicaciones:
Los zapatos de mi hermano (Editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar, 2010),
Cuentos de pareja y otros relatos
(Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2010), Caracas-Ushuaia, un viaje en cuatro ruedas (Monte Ávila Editores,
2012), Taller Aprende a escribir un cuento
(Círculo de Escritores de Venezuela, 2015), Escritores,
Pintores y Músicos Inmortales (Relatos biográficos. Cersa Editorial, España,
2016), Inventores (Relatos
biográficos, Amazon), Dos regalos (Cuentos,
Amazon), Más allá de una marca (Novela,
Amazon).