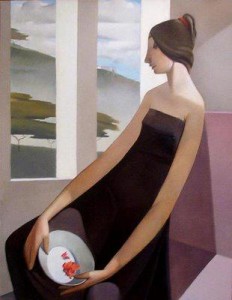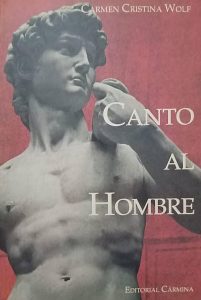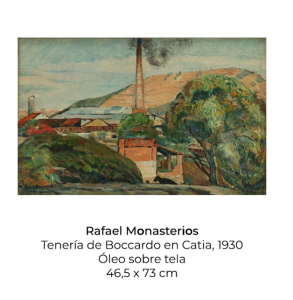POEMAS DE LA INFANCIA
Yuleisy Cruz Lezcano
EL OLOR DE DONDE VENGO
Había un olor en la casa de mis abuelos
que no sé si era a sopa, a madera,
a ropa secándose en los cordeles,
o a las manos de mi abuela
cuando partía el pan
y colaba el café
como si fuera un milagro cotidiano.
Era un perfume sin nombre,
una mezcla de fe, polvo,
y un silencio mullido
que nunca asustaba.
La sala olía a tardes sin prisa,
a cáscaras de naranja,
a la radio contando historias
que nadie escuchaba del todo.
Y cada habitación guardaba un secreto,
el armario, una chaqueta
con olor a padre antiguo;
la cocina, la risa de mi abuelo
metida en los cajones.
Yo no lo sabía entonces,
pero ese aroma era la infancia:
el lugar exacto donde el mundo
no dolía todavía.
Busco ese olor en el cuello de mi hijo,
en sus dedos manchados de plastilina,
en la risa que suelta
cuando corre sin motivo.
Y a veces, por un segundo,
cuando me abraza sin razón,
la casa de mis abuelos vuelve,
entera,
como si nunca se hubiera ido.
EL NIÑO QUE ME HABITA
Jugar contigo
es abrir una rendija en el reloj,
asomarse al hueco dorado
donde duerme el niño que fui,
envuelto en la luz quebradiza de la merienda.
Tu risa, libélula que no teme al viento,
resucita mis tardes de tierra y escondite,
cuando el mundo cabía en una piedra lisa
y el cielo bajaba a verme
si lo llamaba con un palo.
Con tus manos de pan recién horneado
dibujas el mapa de mis antiguas mañanas:
el eco del recreo,
el olor a lápices mordidos,
la sombra roja de la mochila abierta.
Cuando corres,
corro detrás del yo que me olvidé
en una zanja,
allí donde los charcos eran océanos,
y las nubes, dragones dormidos
esperando un soplido.
Eres la llave
que gira en la cerradura
oxidada de mi infancia;
el polvo se eleva,
las puertas crujen como huesos viejos,
y allí estoy yo,
jugando a ser mayor,
sabiendo que jugar contigo
me devuelve
la edad exacta del asombro.
ALQUIMIA DOMÉSTICA
He cambiado el bálsamo de las telas,
el brebaje para los suelos dormidos,
pero no hallo el perfume ausente,
el que tejía la infancia en su vapor dorado.
Aquel olor no tenía nombre,
sólo una voz:
¿Qué quieres para cenar hoy?
Y la cena era un rito
bajo la lámpara de la ternura.
Jugando con mi hijo en el reino de las pizarras,
el polvo de tiza danza en el aire,
y su risa, campana de otro tiempo,
resucita al niño que me habita.
Busco el aroma en la madera callada,
en los pliegues del armario sin testigos,
segunda puerta a la izquierda,
el umbral de un viejo mundo cerrado.
Entre viejas fotos duerme un eco,
relicario invisible de la que fui.
RELOJ
El despertador no suena,
hiere,
rompe el cristal del sueño
con su lengua de acero.
Otra vez el mundo antes que el alma.
El tiempo es una criatura famélica
que devora las caricias sin masticarlas.
Salgo sin dejarle mi voz a mi hijo,
como si el día no mereciera su nombre.
El desayuno es un rito ausente:
el café se desliza
como sombra caliente por la garganta,
el pan se quiebra entre los dientes
sin saber a casa.
Corro sin atarme bien los zapatos,
con el peine dormido aún entre mis cabellos,
la blusa mal cerrada,
el alma desvelada.
Cruzo calles que no me conocen,
rostros que pasan como relojes,
ventanas apagadas
donde ya nadie se atreve a soñar.
El trabajo espera
como una bestia de muros grises,
allí donde las horas se archivan
y los cuerpos se doblan
como papeles usados.
Desde el reflejo opaco del monitor
pienso en la infancia,
cuando la libertad no tenía nombre
y bastaba un palo
para gobernar el mundo.
Las rodillas raspadas eran medallas,
el sol una estrella cercana,
y el día no sabía de horarios.
Ahora, atiendo, inyecto, sostengo
cuerpos ajenos que tiemblan en mis manos,
camino pasillos que nunca terminan
con el corazón en automático.
Dejo tu risa en manos ajenas,
en el refugio de una sombra que no soy yo,
y cierro la puerta con un hilo de culpa,
mientras tú, pequeño náufrago,
te adentras en un mundo que no huele a mi abrazo.
La tata te mira con ojos prestados,
te envuelve en cuentos que no son nuestros,
y yo corro,
corro con el peso de la ausencia
grabado en la piel del tiempo robado.
CÓMO SE MUERE
Se muere como un hilo de niebla
que se deshace en el cristal del amanecer.
Sin gritos, sin sangre, sin Dios,
solo un silencio que se cierra por dentro.
Se muere de ojos que no miran,
de manos que no tocan,
de palabras que rebotan
contra muros hechos de aire.
La indiferencia cae lenta,
como ceniza sobre una flor abierta.
La indiferencia mata, hiere
sin quemar, sin hacer ruido.
El alma se vuelve vidrio empañado,
un cuerpo que nadie atraviesa con su mirada.
Todo sucede al lado,
pero nunca con uno.
Hay un frío que no es temperatura,
sino ausencia acumulada.
Un abismo tibio,
donde el dolor se vuelve eco y luego polvo.
Se muere como se cae dormido
en una habitación sin ventanas.
No mata la falta de vida,
mata el exceso de olvido.
Se muere sin estar enfermo,
sin achaques, sin trauma
ni heridas.
Morimos, cuando ya nadie siente.
YULEISY CRUZ LEZCANO, POETA CUBANA RADICADA EN ITALIA
El olor de una isla, de un hogar, de una naturaleza. El olor de la gente que la criaba y la quería, que la animaba a buscar una existencia nítida y creadora. Eso acontecía en la existencia adolescente de una poeta cubana que decidió buscar otros rumbos, pero en su poesía ha permanecido el ámbito de inicio, el gran corazón espacial.
La poeta cubana Yuleisy Cruz Lezcano se fue de Cuba cuando tenía dieciocho años de edad. Le tocó estudiar en Italia y ahora trabaja todos los días en un hospital añorando la infancia con sus olores, sus sonidos, la infancia como temporada de hacer nostalgias aunque la haya vivido en una isla abrumada de inconvenientes. Ahora esa infancia es una nostalgia permanente que convierte en amor para vivir y disfrutar la de su pequeño hijo. Junta ambas infancias y vive su maternidad de una manera que solo una poeta comprendería.
Es bióloga, es enfermera, conoce los dramas de un hospital y al mismo tiempo es una poeta delicada, honda y preciosista, que hace todo lo que debe hacer en el día, pendiente del tiempo que disfrutará luego con su hijo. Es algo interesante que la nutre: su hijo se ha convertido en esencia de su escritura, en motivación de su escritura. Su hijo es el país que tuvo y el que ahora tiene. Su hijo es la profesión que le permite ayudar a los demás y es el día a día: la hora en que pueden pasear juntos, en que juegan juntos, en que se miran pausadamente. Dos ojos ante dos ojos. Y de pronto las sonrisas de complicidad. Madre e hijo. Qué sublime teoría de vida.
Reside desde hace un tiempo en Marzabotto, un pueblo italiano situado en la región de Emilia-Romaña, parte de la provincia de Bolonia.
Ella se ha destacado como poeta y narradora que ha recibido varios reconocimientos y premios importantes en Italia. También es reconocida por su lucha permanente contra la violencia de género.
Ante una pregunta que le hicieron hace poco tiempo respondió:
“Mi vida ha entrelazado dos universos que a menudo se consideran opuestos: la ciencia y la poesía. Cuando llegué a Italia en los años 90, elegí el camino del cuidado: primero como enfermera, luego como bióloga. Trabajar en salud pública en Bolonia me aportó un inmenso enriquecimiento humano. Pero en 2012, un acontecimiento traumático me impulsó a escribir con urgencia: necesitaba dar voz a mis experiencias. La ciencia me ayuda a comprender la realidad con rigor y método, mientras que la poesía me permite transmitirla con empatía y belleza. Son dos caras de la misma moneda, que se retroalimentan”.
En 2024 publicó el libro » Di un’altra voce sarà la paura «, candidato al prestigioso Premio Strega.
Este año, la poeta participó en el festival «La palabra en el mundo» de Venecia y en la Feria del Libro de Turín. En 2023, recibió una mención honorífica en el Premio Literario Internacional il Convivio.
Es autora de veinte poemarios, publicados en español, italiano y portugués.
Editora: Carmen Cristina Wolf @carmencristinawolf en Instagram