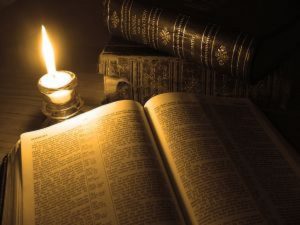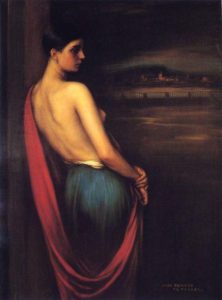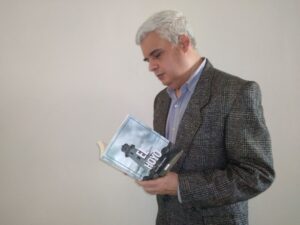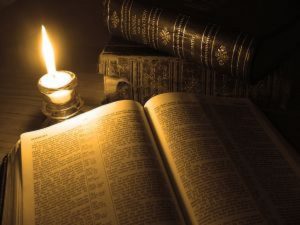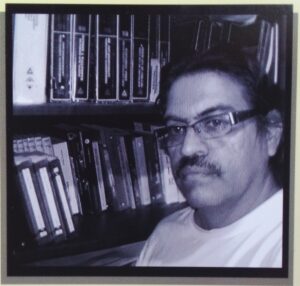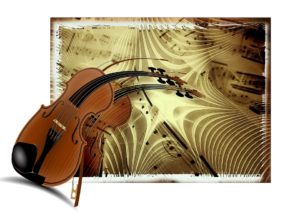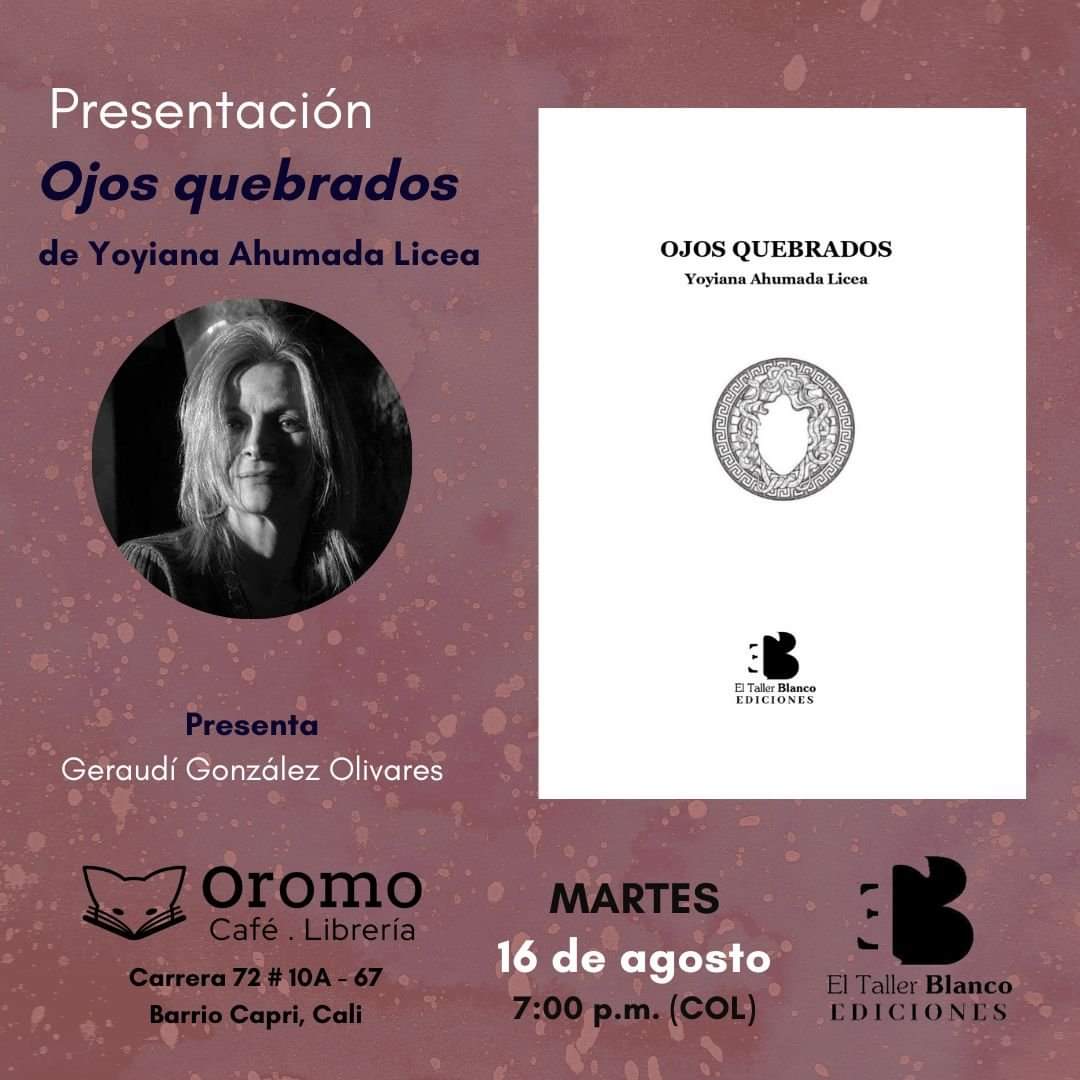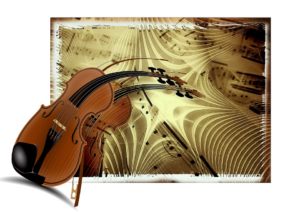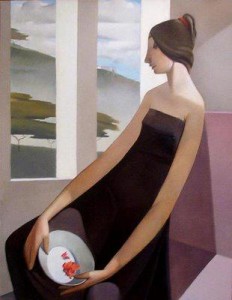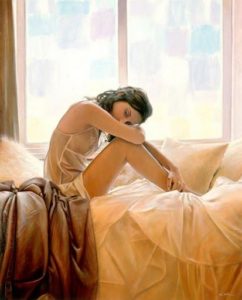Selección de poemas de «ESCRIBIR PARA EXISTIR»
DUEÑA DE MI PROPIA HUELLA
Capturo el frío intenso de la noche
bajo una pelambre oscura y pretenciosa
Dejo mi huella en el bosque del misterio
lo camino, lo descubro y lo poseo
y él me tienta con sus voces seductoras
pero soy sorda al sortilegio de promesas
ya no me seducen, ya no me las creo
Las conocí desde adentro y me dejé llevar por ellas
como si fuera ingenua y aún creyera en quimeras
como si estuviera hecha de barro y plastilina
como si no tuviera cicatrices selladas por el fuego
Pero ya me sacudí el manto de la noche
aquel que veló mis ojos
aturdió mi instinto
y me hizo sorda ante mi propia conciencia
Ahora transito mis propios caminos
dejo atrás los espacios que me alteran
Me conformo con mirar a la luna y contarle mis penas
solo creo en la magia que cubre mi propia piel
la que me ha convertido en loba solitaria
la que me arrulla por la noche y me calienta la espalda
Ni las hadas me confunden esta noche
Hoy, soy la dueña de mi propia huella
HECHA DE ALGO NUEVO
No reconozco mi propia voz
No reconozco mi propio silencio
Escucho el eco lejano de lo que solía ser
Sigo el hilo dorado que me regresa a mi nombre
Soy una extraña que se habita a sí misma
Soy un experimento que se salió de control
Debería estar llorando, debería tener miedo
Debería estar temblando, debería estar sufriendo
pero me recorro la osamenta sin pretexto
en mis curvas y agujeros me detengo
Me descifro a mí misma debajo de las sábanas
Me miro desde lejos esperando una reacción,
un descuido, una emoción o un suspiro
que me devuelva a la mujer que rentaba mi cuerpo
una pista que me diga dónde buscarme y hallarme
Porque no me encuentro bajo esta piel
porque no me cuadra mi propia sombra
Sigo los pasos que me trajeron a este limbo
buscando pistas que me aten al recuerdo que me guardo
Aunque ya no me lloro, ni invoco, ni me busco
No me espero a mí misma detrás de una esquina
No me extraño
me dejé atrás por razones que no entiendo
pero en el fondo, sé que es lo correcto
en el fondo, sé que estoy hecha de algo nuevo
SONRÍE PARA LA FOTO
Sonríe para la foto, niña
que no se note que has llorado
Cúbrete los ojos hinchados
pellízcate las mejillas
pon brillo y color a tus labios
Viste de Dior y cúbrete de Chanel
Esconde tu sufrimiento; niña
barre tus miserias y enojos
Haz una pila y métela bajo la cama
Si te partieron los huesos, niña
Si te agrietaron el alma, chiquita
Si tienes cubierta la cara de cenizas
y tus heridas aún sangran y claman…
No les hagas caso, moza
Ponte maquillaje y sonríe para la cámara,
que el click dura segundos
y casi no duele nada
Luego ven a mis brazos
y yo guardaré tus lágrimas
Consolaré tu aliento
y besaré tu alma
Pero aquí en silencio
Pero aquí en la calma
Para que nadie sepa…
Para que nadie opine
Para que nadie diga y haga…
Ponte tu maquillaje
y sonríe para la cámara
LA CULPA
Oscura y silente, agachada y prudente
no la veo y allí está
Nunca la presiento, no avisa su llegada
jamás llama a la puerta
Aparece en medio de la noche
como un naufragio inevitable
Aparece y me conmueve los cimientos
los sacude y los destroza
Aparece y me roba el aliento
la tranquilidad y el sueño complaciente
La verdadera villana de mis cuentos infantiles
La que mueve los hilos en el escenario oscuro
La que asusta más que un lobo
La que sabe dónde duele más
La que elige el lugar exacto para inyectar veneno
La que sabe de ti más que tú misma
la que te adivina
te revela
y te descifra
Siempre oculta y sigilosa
capa tras capa
siempre viva y fulminante
a pesar de esas capas
No hay escape posible de la culpa
es inevitable como el aire
Te rodea el alma con sus garras
te despierta a medianoche
Te hace aullar en sueños
te hace rogarle a Dios
Y un lamento se escapa de tu alma
Un ruego apenas audible
Un llanto quebrado
Un grito ahogado
Un “por favor”
Y rezas en cinco idiomas
inventas una oración
Súplicas por ser absuelta
imploras por un perdón
Pero la culpa no sabe de ruegos
Ella no absuelve, no perdona y no libera
Ella es absurda y volátil
Feroz y caprichosa
Absoluta y pretenciosa
De ella no escapas
ni dormida ni despierta
Allí donde te atrapa
te devora
QUÉ HERENCIA DEJARÉ A MIS HIJOS
El dedo de mi abuelo se levanta y me apunta desde su tumba
Me invita a acompañarlo al pasado y voy con él.
Me siento en sus piernas y apenas mido medio metro
Me recuesto en su regazo y recuerdo el olor a polvo húmedo
y los colores grises que se mezclan
la tela raída y la vieja casa que sigue igual en mis recuerdos
Mi abuelo me pregunta qué hice con su herencia
con la fuerza que lo impulsó a seguir vivo en el horror
con el camino que lo sacó de entre alambres llenos de púas
con el valor que lo empujó puertas afuera
de una Europa llena de espanto, muerte y terror
El me inquiere para saber qué hice con su nombre
y con los momentos que atesora mi inocencia
Me quedo sin respuesta pues su legado son palabras y ejemplos
dignidad, moral y presencia…
Y yo solo he guardado fragmentos de palabras
y la imagen de un hombre alto que luce gigante en mi memoria
El dedo de mi abuelo me señala mis errores
y no tengo respuestas ni para él ni para mí
Me queda grande su mirada bondadosa
Revivo su imagen repleta de decencia
su andar pausado y su pensamiento rápido
Su nombre grande y su apellido eterno
En cambio, yo soy ajena y pasajera
Soy levedad, sueño y suspiro
No seré recordada en una poltrona con olor a infancia
Mi nombre no tiene anclas
está escrito en la arena del desierto
en la espuma de la ola que revienta contra el viento
No tengo una excusa guardada en el bolsillo
No tengo un pretexto que justifique lo ligero
Mis pasos no retumban y mi aliento se hace pequeño
No soy el gigante que se levanta entre las actas
Mi firma nunca será historia
Mi abuelo se levanta y me señala sin querer
lo que nunca fui, lo que nunca llegaré a ser
¿Y qué herencia dejaré a mis hijos?
Si soy una lluvia pasajera
una hoja llevada por la brisa
No puedo evitar su llanto, no puedo calmar su sed
Dejo pasar tormentas que nunca supe evitar
No soy suficiente, no alcanzo ni abarco
¿Qué herencia dejaré a mis hijos?
Apenas soy un poema doloroso
una carta sin firma que no llegará a destino
Mi abuelo se levanta y me apunta con su dedo
Me recuerda sin querer que él es montaña en mi memoria
Yo apenas soy la brisa que mece alguna rama
el ruido ligero de unos pasos sin rumbo
palabras escritas en un frasco de nieve al sol
LA LUZ QUE ENCENDEMOS, LA LUZ QUE HEREDAMOS
Veo el brillo de las llamas proyectadas en la ventana
y siento que las sombras van quedando atrás
Este es el mismo brillo que acompañó mi niñez
cada año en diciembre
cuando la familia se reunía alrededor de una janukiya[i]
construida con tapas de refresco y cartón reciclado
Sigo siendo la niña que apostaba sus monedas
en las vueltas de un juguete de madera
Sigo siendo la niña que esperaba el regalo
que cada año le entregaba su abuela
Es el mismo aroma de azúcar, canela y aceite
el que se respira en mi casa, la de ahora
y la que se queda flotando en mis recuerdos
La festividad de Janucá se aferra a mi pasado
mientras se encadena a mi presente
Soy macabea por momentos
Yo también he presenciado algún milagro
Hoy seguimos venciendo las sombras una luminaria a la vez
Proyectamos la luz que nuestros padres nos legaron
Nos volvemos lámparas y candelabros
Nos volvemos latkes[ii], canciones, velas de colores
aceite de oliva y niños hipnotizados
Estamos hechos de pequeños y grandes momentos
de cantos, melodías, bendiciones
Estamos hechos de pequeños y de grandes milagros
Los que vimos y los que nos contaron
Hoy prendo la janukiya con mi esposo y mis hijos
y lo celebro junto a Matitiahu[iii].
Hoy las pequeñas velas proyectadas
vuelven a vencer las sombras, el miedo y los obstáculos
Hoy más que nunca, somos la luz que encendemos
Hoy más que nunca, somos la luz que heredamos
©Raquel Markus – Finckler
Del poemario Escribir para existir. Editado por el Grupo Editorial Bernavil Internacional, mayo 2022
[i] La menorá es un candelabro de siete brazos utilizado en las sinagogas. Pero la janukiyá tiene nueve y se usa solamente durante Janucá. … La tradición indica todas las velas de la janukiá deben estar al mismo nivel, salvo el shamash, la novena, que enciende las otras ocho.
[ii] Los latkes son pequeños pastelitos o tortitas fritas cuya base es la papa rallada y el huevo. Hoy en día se pueden encontrar muchísimas variantes combinando otros ingredientes, verduras y aderezos, sin que exista una receta única y válida.
[iii] Fue un judío que ejerció como Kohen («sacerdote»), cuyo papel en la Revuelta de los Macabeos contra los seléucidas se cuenta en los Libros de los Macabeos. Jugó un papel central en la historia de la Janucá, y como resultado, es nombrado en la oración judía tras la comida y en la Amidá, festival que dura ocho días.

Síntesis biográfica de Raquel Markus – Finckler
Periodista, escritora y poeta venezolana. Esposa de Michel Finckler, mamá de Samantha Yael y Joel Samuel. Graduada de Comunicación Social, mención Periodismo Impreso con Diplomado en Comunicación Digital de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Graduada del Taller de Poesía ofrecido por el reconocido poeta venezolano Harry Almela impartido por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) de Venezuela. Ganadora de la modalidad de poesía del Certamen Internacional “Notas Migratorias César Vallejo 2021”. Organizado por la Fundación Universidad Hispana. Acreedora de la distinción Doctor Honoris Causa, mención Derechos Humanos, otorgado por la Fundación Universidad Hispana, Proyecto de Desarrollo Perú Cordilleras, Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, Novel International University, Cámara de Comercio de Jesús María y el Instituto de Estudios Vallejianos, por haber obtenido el Primer Lugar, en la modalidad de poesía, del Certamen Internacional Notas Migratorias César Vallejo 2021. Ganadora del Primer Lugar de Poesía del Segundo Encuentro Literario Solidario Internacional Distrital 2021 – 2022, correspondiente a la Coordinación Rotary Club Playa Ancha, de Valparaíso, Chile.
Elegida “Poeta Oscar Wilde Venezuela 2022”, en el concurso internacional de poesía organizado por el Grupo Editorial Bernavil Internacional. Resultados anunciados en junio de 2022. Finalista de Poesía del Concurso del XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE MICROCUENTO FANTÁSTICO Y DEL XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA FANTÁSTICA miNatura 2021 de España. Resultados anunciados a principios de diciembre de 2021. Solo se eligió a un ganador y 4 finalistas entre cientos de participantes.
Autora del poemario “Escribir para existir”. Avalado y auspiciado por la ONG Espacio Anna Frank. Prólogo de Javier Vidal Pradas. Presentación de Ruth Capriles. Editado por Joiner Bernavil del Grupo Bernavil Internacional. Se encuentra disponible en Amazon (versión tapa blanda y Kindle).
Miembro activo del Comité Venezolano de Yad Vashem. Miembro Activo del Círculo de Escritores de Venezuela. Columnista de opinión de las plataformas electrónicas Diario Judío de México y de Ideas de Babel. Ganadora y finalista en diversos concursos literarios y poéticos en América Latina y España. Autora y editora de varios libros publicados. Ha participado en varias antologías de poesía hispana. Editora de revistas, boletines electrónicos y otras publicaciones. Productora de contenido para redes sociales. Productora y conductora de podcasts.
Datos de contacto:
- Instagram: @escritora.creativa
- Facebook: Raquel Markus
- Twitter: @raquelisheva