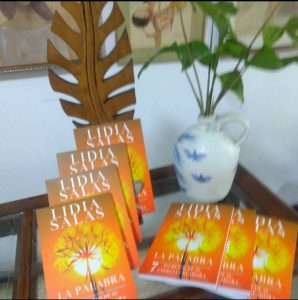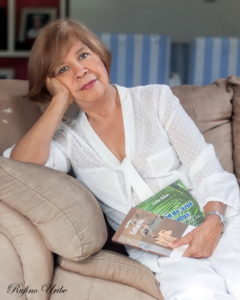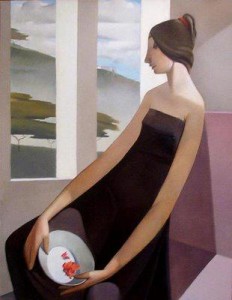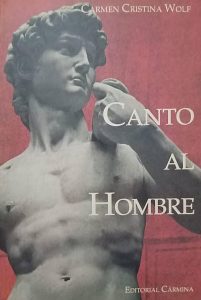Andrés Bello
El primer humanista americano
Por Edinson Martínez
El Día del Escritor en Venezuela se celebra cada 29 de noviembre en conmemoración al natalicio de nuestro más universal de todos los escritores, don Andrés Bello, quien nació en Caracas en 1781, es decir, escasamente dos años antes que el Libertador.
Comencemos por señalar, como bien lo apunta el Instituto Cervantes, que el patriarca de las letras americanas, tuvo una larga vida al morir en 1865 a la edad de 84 años, cuando la esperanza de vida en aquellos días era de unos 32 años, y hoy mismo, en Venezuela es de unos 73 años. Murió en Santiago de Chile, mientras nuestra nación era sacudida por las consecuencias de la Guerra Federal, apenas comenzando a superarla con Juan Crisóstomo Falcón como el primer presidente surgido de aquella conflagración que duró cinco años.
Este venezolano tiene el destacado mérito de ser la figura intelectual de mayor relieve en la cultura hispanoamericana del siglo XIX. Y, ya antes, en los postreros años de la centuria precedente, entre los años de 1797 y 1798, ofició como maestro de Simón Bolívar, a quien superaba, al precisar las fechas exactas en que nacieron, por apenas año y medio de edad. Según se cuenta, el joven intelectual daba clases en una especie de academia privada que la familia del futuro Libertador le organizó en su propia casa. Tendría entonces entre 16 y 17 años. No prosiguió estudios más avanzados de manera formal, aunque se inscribió en el curso de medicina que, como ya sabemos, no prosiguió. Su vida, como pocos personajes de nuestra historia, se consagró por entero, sin pausa alguna, a las lecturas de los textos de su tiempo, asimismo, como al estudio de los grandes clásicos para cimentar su vocación intelectual. Vale la pena señalar que, el contexto literario de su época y de las artes en general, estuvo dominado por dos grandes corrientes: El Neoclasicismo, ya de salida, hacia finales del siglo dieciocho y, seguidamente, el Romanticismo, que mantuvo su predominio hasta casi los últimos años del siglo diecinueve. De modo que, toda la referencia literaria y cultural del tiempo de Bello, estuvo determinada por lo que en Europa aconteciera en el ámbito de las letras y la cultura en general. Y no podría haber sido de otra manera, pues el llamado viejo continente, era sin lugar a dudas, el centro del mundo. Así que, no había modo de alcanzar un nivel intelectual respetable, si no se estudiaba en sus propios idiomas a los autores franceses e ingleses que marcaban las tendencias culturales de aquellos días. Esa fue la razón por la que Andrés Bello comenzó a cultivarse, a estudiar por su cuenta, todavía muy joven, el idioma francés, primero, y luego el inglés, a fin de conocer de sus mismísimas fuentes, el inquietante mundo de las ideas de su contemporaneidad.
La formación inicial de Andrés Bello, como habría de suponerse en todo intelectual de su época, ha tenido que ser forzosamente Clasicista y Neoclasicista, para evolucionar más adelante a las nuevas tendencias que surgían. Así, en plena juventud, durante el comienzo de sus inquietudes, la estética dominante en las artes lo impulsaba a tener conocimientos profundos sobre el latín y la cultura clásico-romana.
Ahora bien, la ambición intelectual de Andrés Bello, fue tan marcada por su contemporaneidad, que las ideas de los movimientos culturales surgidos en ese periodo, cuando supera ya los veinte años, enseguida se manifiestan claramente en su obra. Este es el caso del Romanticismo, movimiento con una perspectiva estética que rompe con la Ilustración y el Neoclasicismo, en ese sentido, el resultado es el de un artista rebelde interesado en la búsqueda de la libertad individual y la justicia. Por eso se considera que Andrés Bello fue uno de los primeros poetas de habla hispana en acusar caracteres románticos.
Como buen hombre ilustrado, se sintió, además, profundamente atraído por los aspectos relativos a la cultura, el derecho, la política y la educación, es decir, un humanista que con los años patentaría en sus obras las más sublimes inquietudes de su tiempo. Recordemos que el Romanticismo se convirtió en su momento en una especie de cisma cultural a consecuencia de la profunda crisis social e ideológica en las primeras décadas del siglo XIX, así su influencia fue más allá de la literatura, impactando a la música, la pintura, la política y el derecho. En este contexto, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, pasa de general republicano durante la Revolución francesa (1789) a la figura de artífice de un golpe de Estado y posteriormente, en un lapso si quiere corto, a emperador de 1804 a 1815. En este periodo encontramos en el ámbito literario a Víctor Hugo con su obra Los miserables (1862), uno de los escritores más destacados del movimiento romántico francés. Alejandro Dumas, con El conde de Montrecristo (1845) y Gustave Flaubert con Madame Bovary (1856). Mary Shelley, con su obra Frankenstein o el moderno Prometeo, novela gótica, con matices del Romanticismo en 1816. Charles Dickens, con su célebre Cuento de Navidad (1843). Y en nuestro continente, un poco más adelante, a Jorge Isaacs, con su novela María, como expresión del Romanticismo hispanoamericano (1867).
Aquel fue un periodo histórico de grandes turbulencias filosóficas, existenciales y culturales a las que Bello, como hombre de su tiempo, no podría escapar. Debo aclarar que, ciertamente, Andrés Bello no tuvo acceso a varias de estas publicaciones, porque como bien sabemos falleció en 1865, de modo que, la referencia a ellas, tiene únicamente el objeto de contextualizar aquella transición tan crucial para la civilización occidental. Por cierto, he de acotar que, en este lapso, Carlos Marx publicó su archiconocido texto El Manifiesto Comunista (1848), suerte de catecismo de todos los movimientos políticos antisistema que pondría al mundo patas arriba hasta bien entrado el siglo XX.
Pero, demos un paseo rápido por algunos de los momentos singulares de la vida de Andrés Bello. El 19 de abril de 1810 en Caracas, al integrarse la Junta Patriótica, es enviado a Inglaterra junto a Simón Bolívar y Luis López Méndez. Es asignado como auxiliar debido a su conocimiento del inglés, la confianza y el respeto de sus contemporáneos. La permanencia de Andrés Bello en Londres estaba prevista para un breve lapso, pues se había estimado para ellos una permanencia corta y transitoria. Entonces, Bolívar decide volver pronto a Caracas. Se quedan en Londres López Méndez y Andrés Bello.
Cuando se interrumpe la vida republicana en Venezuela, en 1812, empieza para estos la dramática situación de cómo subsistir. Se ha comentado que sus días no fueron de mayor desesperación debido al hecho de que tenían casa donde vivir, pues estaban alojados en la residencia, imagínense ustedes, de Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinoza, donde Andrés Bello tuvo acceso privilegiado a la biblioteca de nuestro celebrado precursor de la independencia. De tal forma que este venezolano atrapado en el primer mundo por las vertientes del azar, vivió de primera mano los acontecimientos políticos y culturales más importantes de su tiempo en Europa. Todo ello ocurriendo entre sus veintinueve y cuarenta y ocho años de edad. Una etapa de estudios y experiencia, de contemplación desde el vientre mismo de las dos revoluciones que cambiaron el mundo para siempre: la Revolución industrial en Inglaterra y la Revolución francesa, en el ámbito de las artes, el humanismo y la política.
Sin embargo, no fue fácil su estancia en Londres, y en este sentido, son varios los intentos que hizo Bello por regresar a Venezuela, pidiendo particularmente ayuda a las autoridades patrióticas a través de correspondencia formal. Estas solicitudes, en plena guerra de independencia, probablemente hayan sido ignoradas u obstaculizadas por las propias circunstancias del momento además de la tardanza de las comunicaciones. Así le escribe a Bolívar desde Londres, el 21 de noviembre de 1826, en un momento de urgente necesidad:
“Mi destino presente no me proporciona, sino lo muy preciso para mi subsistencia y la de mi familia, que es ya algo crecida. Carezco de los medios necesarios, aun para dar una educación decente a mis hijos; […] veo delante de mí, no digo la pobreza, que ni a mí, ni a mi familia, nos espantaría, pues ya estamos hechos a tolerarla, sino la mendicidad.”
Pedro Grases González, escritor, historiador, académico y, sobre todo, docente e investigador hispano-venezolano, escribe lo siguiente sobre el destino final de Andrés Bello en la naciente república de Chile:
“Los sucesos que jalonan la vida de Bello en Chile son los siguientes: en 1829 es nombrado oficial mayor del ministerio de hacienda; en 1830 se inicia la publicación de El Araucano, periódico del que fue principal redactor hasta 1853; en 1834 pasa a desempeñar la oficialía mayor del ministerio de relaciones exteriores; en 1837 es elegido senador de la República hasta 1855; en 1842 se decreta la fundación de la Universidad de Chile, cuya inauguración en 1843 es el acto más transcendental de la vida de Bello; en abril en 1847 publica la primera edición de la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos; en 1851 es designado miembro honorario de la Real Academia Española, y en 1861 miembro correspondiente; en 1852 termina la preparación del Código Civil chileno, que es aprobado por el Congreso en 1855; en 1864 se le elige árbitro para dirimir una diferencia internacional entre el Ecuador y Estados Unidos; en 1865, se le invita para ser árbitro en la controversia entre Perú y Colombia, encargo que declina por estar gravemente enfermo. Muere en Santiago de Chile el 15 de octubre de 1865.”
En varios de los autores consultados se concuerda en que la mayor significación literaria de Andrés Bello es la de haber sido autor de esas dos grandes silvas que, por cierto, en mis lejanos días de estudiante de bachillerato, eran materia de estudio en Castellano y Literatura: La Alocución a la poesía (1823) y La agricultura de la zona tórrida (1826). Los dos grandes poemas, le acreditan como Príncipe de la literatura hispanoamericana. En la primera invoca el derecho de América por su independencia cultural, y en la segunda, canta a la naturaleza del trópico, a esa revelación telúrica que Regis Debray, por ejemplo, en su novela El Indeseable (1975), no pudo dejar de registrar con una clara perplejidad cuando se interroga:
“¿Cómo inventar la melodía de un tiempo cómplice en una región que no tiene estaciones? ¿Cómo componer una partitura para dos voces y un violoncelo donde hace más de treinta grados a la sombra desde la mañana a la noche y nunca menos de veinte desde el atardecer a la mañana? ¿Dónde el verano está separado del invierno por un aguacero y no por un otoño? ¿Dónde los verdes son verdes lo mismo en julio que en enero y las corolas de los tulipanes, escarlatas durante todo el año…? El año de Europa es una montaña rusa, un folletín de episodios…”
Así, en los versos contenidos en La Alocución a la poesía, donde se manifiesta la inquietud de Andrés Bello por el destino cultural de América, aquel ignoto continente que reclamaba el control de su destino por propia mano, el poeta destaca su singularidad.
Divina Poesía,
tú de la soledad habitadora,
a consultar tus cantos enseñada
con el silencio de la selva umbría,
tú a quien la verde gruta fue morada,
y el eco de los montes compañía;
tiempo es que dejes ya la culta Europa,
que tu nativa rustiquez desama,
y dirijas el vuelo adonde te abre
el mundo de Colón su grande escena.
La Alocución a la poesía (1823). Andrés Bello.
Ciento veintitrés años después, publicado en 1950, en México, Canto general de Pablo Neruda, hermana sus versos con la misma impronta ancestral que animaron los de nuestro recordado sabio.
LA LÁMPARA EN LA TIERRA
AMOR AMÉRICA (1400)
Así comienza el Canto general
ANTES de la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales:
fueron las cordilleras, en cuya onda raída
el cóndor o la nieve parecían inmóviles:
fue la humedad y la espesura, el trueno
sin nombre todavía, las pampas planetarias.
(…)
Yo estoy aquí para contar la historia.
Desde la paz del búfalo
hasta las azotadas arenas
de la tierra final, en las espumas
acumuladas de la luz antártica,
y por las madrigueras despeñadas
de la sombría paz venezolana,
te busqué, padre mío,
joven guerrero de tiniebla y cobre
oh tú, planta nupcial, cabellera indomable,
madre caimán, metálica paloma.
(…)
Tierra mía sin nombre, sin América,
estambre equinoccial, lanza de púrpura,
tu aroma me trepó por las raíces
hasta la copa que bebía, hasta la más delgada
palabra aún no nacida de mi boca.
La obra de Andrés Bello es inmensa en diversos ámbitos, fue destacado poeta, ensayista, filólogo, traductor, crítico literario, filósofo, y con relevantes aportes además en el campo jurídico. Es un hito de referencia obligada en el ámbito humanístico del siglo IXX, cuyo legado aún perdura en el mundo intelectual de Hispanoamérica. Por eso, en homenaje a este primer humanista americano, su fecha de nacimiento celebra el Día del Escritor en Venezuela.
Edinson Martínez. Escritor, economista, editor y radiodifusor. Miembro activo del Círculo de Escritores de Venezuela. Es autor de la novela Vidas paralelas (2014), Las horas perdidas (2021), Número rojo (2022) y Piratas de plenilunio (2022), asimismo, dos libros de relatos breves bajo los títulos Una historia por descubrir (2016) y El tiránico dominio del azar (2022). El peso de las palabras (2024) publicado con el sello del Círculo de Escritores de Venezuela. Es articulista de conocidos diarios.
Editora: Carmen Cristina Wolf @carmencristinawolf en Instagram