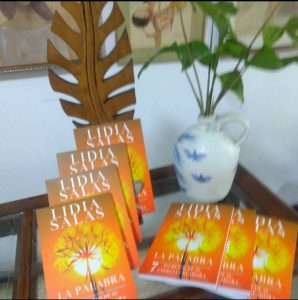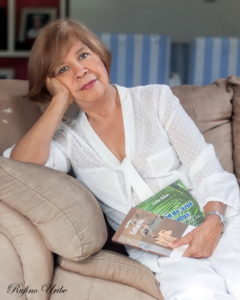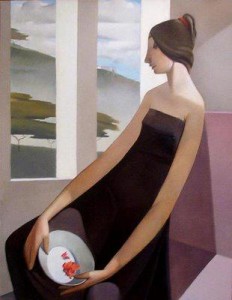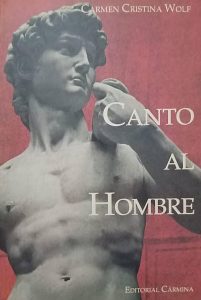El mar come oro
El anciano tenía una mirada que a ratos parecía perdida, como si la fijara en otros tiempos y sucesos, pero serena y hasta deliciosa por su sosiego. La casa era acogedora; libros y adornos se alternaban sobre el mobiliario. En la chimenea ardían troncos que exhalaban su perfume hacia el tejado.
«El mar come oro», dijo de improviso. Su tono denotaba algo largamente rumiado en el corazón, un sentimiento que no termina de precisarse ni se logra expresar. “Eso decía mi madre”, le comentó a doña Briseida, mientras ella se entretenía en hacer figuras de origami.
“Doña Helena, doña Helena Briseida, créame. El mar come oro, como el tiempo se alimenta de memoria”. Doña Briseida escuchaba con atención, pero haciendo origamis. Por cortesía, sin saber muy bien por qué lo hacía, le formuló una pregunta al anciano. “¿Usted cree que el mar se alimente solamente de oro?”. Sus manos seguían doblando y desdoblando aquellas hojas de papel. “No, se apresuró el anciano. Sería ingenuo pensarlo; pero, sin duda, ama el oro, engullirlo, poseerlo”. “¿Será algún pez quien se come el oro?, dijo doña Briseida”. La pregunta quedó en el aire un largo rato, interrumpida su respuesta por sorbos de café y el silbido de los hipocampos que junto a pulpillos de colores decoraban la jarra de porcelana. “¿Será alguna criatura mitológica, piensa usted, algunas de esas que nos legó la Antigüedad o quizá otra nunca vista, tal vez incluso nunca imaginada?”, insistió doña Briseida.
La tarde se demoraba y por los ventanales se veían pinos de aguja, papagayos en flor y cafetos cargados de granos rojos. Guayabos y yagrumos esperaban el paso de ardillas y perezas. “¿Quiere otra galleta? ¿De cocholate, como dicen los pequeños, o una de jengibre?”. Las manos de doña Briseida sostenían lo que semejaba un bajel. “¿Quizá sea un monstruo de muchas cabezas que atormenta a los humanos y persigue sus riquezas, un calamar gigante, un cetáceo?”. “No lo creo, dijo el anciano. Mi madre se refería al mar, al mar como un ser vivo, tal vez como una persona, como una deidad primaria, anterior a las de la tierra. El mar necesita mucha fuerza para mover las olas, para avivar los océanos y tantas tormentas, huracanes y maremotos”.
Doña Briseida levantó su mirada de los papeles que le servían de barro para crear figuras. “¡El mar!, exclamó. Claro, por eso tantos buques cargados de oro han naufragado en la costa o en medio de los océanos y barcos con pasajeros enjoyados han terminado en las profundidades abisales”. “Sí, el mar come oro”, aseveró de nuevo el anciano”.
“¿Doña Helena, usted alguna vez ha visto monstruos en su… ?”, preguntó el anciano, y, casi al mismo tiempo doña Briseida le mostró la figura de una horrible bestia de muchas cabezas que lucía su dorada piel sobre la mano de la artista. Él quería saber algo más, no solamente si la dama había visto quimeras o seres aberrantes. La pregunta, sin embargo, quedó en el aire, cortada a medias.
El anciano calló y, tras mirar la figura de papel, se puso a contemplar los arabescos de la bandeja de cristal con las galletas. Pensó que el tiempo consume la memoria, se regodea en ella, la viste con sus mejores galas. El mar come oro y el tiempo memoria. Estaba seguro de ello y los años le habían ido dando la razón. De ambos prefería el tiempo, la evocación de cosas sencillas, las sentencias breves e inequívocas de sus mayores, los remedios que escuchó en la cocina a las señoras de servicio, la descripción de los caminos y de las antiguas quincallas de campos y pueblos pequeños, el silbido de los muñequitos del reloj al cantar las horas decisivas, el aroma de las hojas y musgos de los pesebres, el nombre de los vecinos y amigos de la infancia y las historias de los libros apasionantes que llenaron de júbilo sus días pasados.
“El mar come oro”, decía su madre. “El tiempo se alimenta de memoria, sentenciaba él; pero lo hace con gula, con desmesura, con furibundez. El tiempo se come los recuerdos, los atesora en su vientre de semillas y de tanto en tanto los hace germinar”. El silencioso soliloquio acompañaba la minuciosidad de las técnicas de doña Briseida.
Quizá había pasado mucho tiempo allí, pensó, y miró los árboles del jardín a través de las ventanas. “Doña Helena, doña Helena Briseida, ¿usted todavía está ahí, haciendo sus figurillas, recreando este mundo que nos rodea”.
El anciano se volvió hacia un escaparate de cristal que guardaba figurillas de porcelana y curiosidades. El esqueleto de un hipocampo, una concha de nácar, figurillas chinas, cacharros en miniatura, un tigre en reposo, cerámicas indígenas y un elefante ensillado con un asiento de terciopelo verde. Se fijaba en cada pieza, acariciaba alguna con la mirada y relataba su historia o anécdotas alusivas.
Con nada de prisa ni desespero, doña Briseida continuaba plegando las hojas de papel, a la par que hacía comentarios sobre los dichos del anciano o gestos que conformaban su veracidad o el asombro que producían. Desde niña había amado la papiroflexia. Sus manos modelaron soles y dragones, perros falderos y castillos encantados, un azor en reposo y búhos sobre la giba de dromedarios y camellos. Sus manos, ahora con arrugas y lunares, pero siempre en nombre de su corazón, plegaron sus fantasías en muchos colores y siluetas. Cuando era pequeña esperaba con emoción los regalos de Navidad y, en sus listas de deseos y encargos, destacaban pliegos de papel y creyones para resaltar algún detalle o rasgo particular. A una vaca no le podían faltar cuernos ni ubres, a una oveja le colocaba algún indicio de tierna lana, a un asno le imprimía la paciencia del amo y a una estrella el brillo imprescindible para ser vista desde el desierto, las montañas o los mares remotos. En el colegio la llamaban para decorar los salones y engalanar actos y solemnidades. De adolescente y de joven confió sueños e inhibiciones a sus pliegos y, ya de adulta, no paró de contar historias asombrosas con figuras que salían de sus manos.
“¿Qué hace con las figuras de papel? No veo ninguna por aquí”, le preguntó el anciano, observando una especie de cofre antiguo con patas de garra y elaborada cerradura que doña Briseida estaba concluyendo con un papel de tonalidad ocre. Debió llamarle la atención porque sin esperar una respuesta le volvió a preguntar: “¿Y ese cofre para qué le va a servir? “¿Qué guardará allí?”.
Doña Briseida suspiró y ambos, quizá sin decírselo, pensaron a la vez en esos castillos de ensueño que pueblan con magia las novelas de caballeros andantes, cárceles de princesas y nigromantes disfrazados, llenos de muebles tan elaborados como ese arcón que ha de abrirse para revelar algún secreto. “Allí puede guardar oro, doña Helena; pero también memorias, sobre todo si lo acolcha con telas suaves y pequeños cojines para evitar que se maltraten”. El anciano dijo aquellas palabras con suavidad, pero con gran aplomo y consentimiento.
Ya la noche empezaba a caer y una asistente de doña Briseida había traído una jarra de chocolate caliente y panecillos de avena. Mientras tomaban la merienda, el anciano volvió a insistir en guardar oro y memorias en aquel robusto arcón de papel. “¿No le parece una buena idea, doña Helena?”. Y doña Briseida, que sin duda estaba más acostumbrada a ser llamada por su segundo nombre que por solo el primero, sostuvo un momento la taza en alto, como en un ademán de invocar sabiduría y ponderación para responder a su amigo. “Todo el oro del mundo pudiera caber allí; estoy segura de ello; pero la memoria, en cambio, no. Los recuerdos son más poderosos que cualquier herramienta humana y capaces de refundar el mundo múltiples veces”.
El anciano no sabía quién había hablado, si él mismo guiado por el Espíritu o si la luz de alguna potente luminaria hecha por doña Helena Briseida con papel brillante. Tenía razón la mujer. Todo el oro del mundo podía reducirse a las diminutas dimensiones del baúl. No había duda de ello. Guardar allí los recuerdos sería imposible. Los recuerdos se multiplican y amplían como los luceros cuando el cielo se aclara sobre bosques y descampados.
De pronto, el rostro del anciano se iluminó y comenzó a hablar, como si declamara. “Mi madre tenía razón. El mar come oro, lo devora, pero luego lo pule y lo devuelve. Voy a contarle una historia. Un mago llevaba oro para hacer un obsequio. El mar estaba hambriento. Se desencadenó una tormenta y el barco naufragó. El oro, íntegro, se perdió. Eso lo debió leer mi madre en algún viejo libro de relatos o quizá se lo oyó a su aya, tan dada a contar cuentos como a consentir niños confiados a su cuidado. Me inclino por lo segundo, doña Helena. Es lo más seguro. Las ayas saben los cuentos mejor que sus autores”.
Aquel mago, explicó luego el anciano, se había salvado del naufragio y, sin el oro que llevaba, llegó a una playa lejana. El cielo lo guio de nuevo hacia los derroteros que debía recorrer. Iba triste no por el oro en sí mismo, sino porque ya no podría entregar el obsequio. En su desespero, el hombre se dedicó a encontrar un regalo digno. Tal vez la búsqueda se alargó demasiado y no pudo escapar de la voracidad del tiempo.
Con sus papeles en mano, doña Briseida escuchaba la historia del mago. Ya se había hecho de noche en aquellas montañas y el anciano retrasaba su despedida. “Doña Helena, el mar come oro, pero lo devuelve. Quizá una ola haya depositado el oro de aquel mago en alguna playa. Lo encontraría una viuda desesperada, o alguien tratando de recolectar troncos en la arena para hacer muebles y aparejos, o un pescador tras recoger las redes aquella jornada vacías. Siempre es así. El mar come oro, pero también lo regurgita. El mar come oro, decía mi madre; y el tiempo se alimenta de memorias, creo yo, doña Helena. Aunque no debería, a veces olvido detalles y fechas, incluso rostros y lugares. Me siento avasallado por las garras del tiempo. No es necesario recordar todo, doña Helena, en especial cuando se ha vivido mucho. La gente se burla cuando digo esto, pero usted es otra clase de persona. Por eso le soy sincero. Me voy. Tal vez venga pronto. Guárdeme figuras de papel, como estas que me ha regalado. Me gustaría una corona, pues recuerdo haber tenido una. Guárdeme algún camello o elefante y ya no la importuno más. Descanse, doña Helena.”
El anciano ya salía de la casa cuando se volteó y, casi como en un susurro, le dijo a doña Briseida: “Ya no recuerdo si mi madre le daba de comer oro al mar y o si alguna vez me vi yo obligado a hacerlo. Quizá anduve por el desierto buscando un oasis, pero no alcancé a tiempo las pirámides. Hágame unas de papel y en pos de ellas huiré”.
Panamá, 6 de enero, 2026
Horacio Biord Castillo
Horacio Biord Castillo
Licenciado en Letras (UCAB, 1984). Magíster en Historia de las Américas (UCAB, 1995). Doctor en Historia (UCAB, 2002). Investigador Asociado Titular y jefe del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Profesor Asociado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Individuo de número y primer vicedirector de la Academia de la Historia del Estado Miranda (sillón letra R).
Obra publicada
Aborígenes de la región centro-norte de Venezuela (1550-1600): una ponderación etnográfica de la obra de José de Oviedo y Baños. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2001; Niebla en las sierras: los aborígenes de la región centro-norte de Venezuela. 1550-1625. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2005 (Biblioteca de la ANH, Serie Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 258); los poemarios Sueño que nunca llega. Poemarios. San Antonio de los Altos, Alcaldía del Municipio Los Salias (Colección Alcaldía Los Salias, 14), 1994; Quaderno de Mérida. Caracas, Academia Venezolana de la Lengua (Serie “Académicos Actuales, 2”), 2010; Quaderno de Quetzalan. Caracas, Ediciones Grupo TEI, 2011; Retazos. (1979-1998). Logroño, Siníndice, 2011; Mea estrellas la noche. Caracas, Ediciones Grupo TEI, 2013; Quaderno de Brasilia. Caracas, Ediciones Grupo TEI, 2014. Ha publicado numerosos artículos y capítulos en revistas y libros especializados.